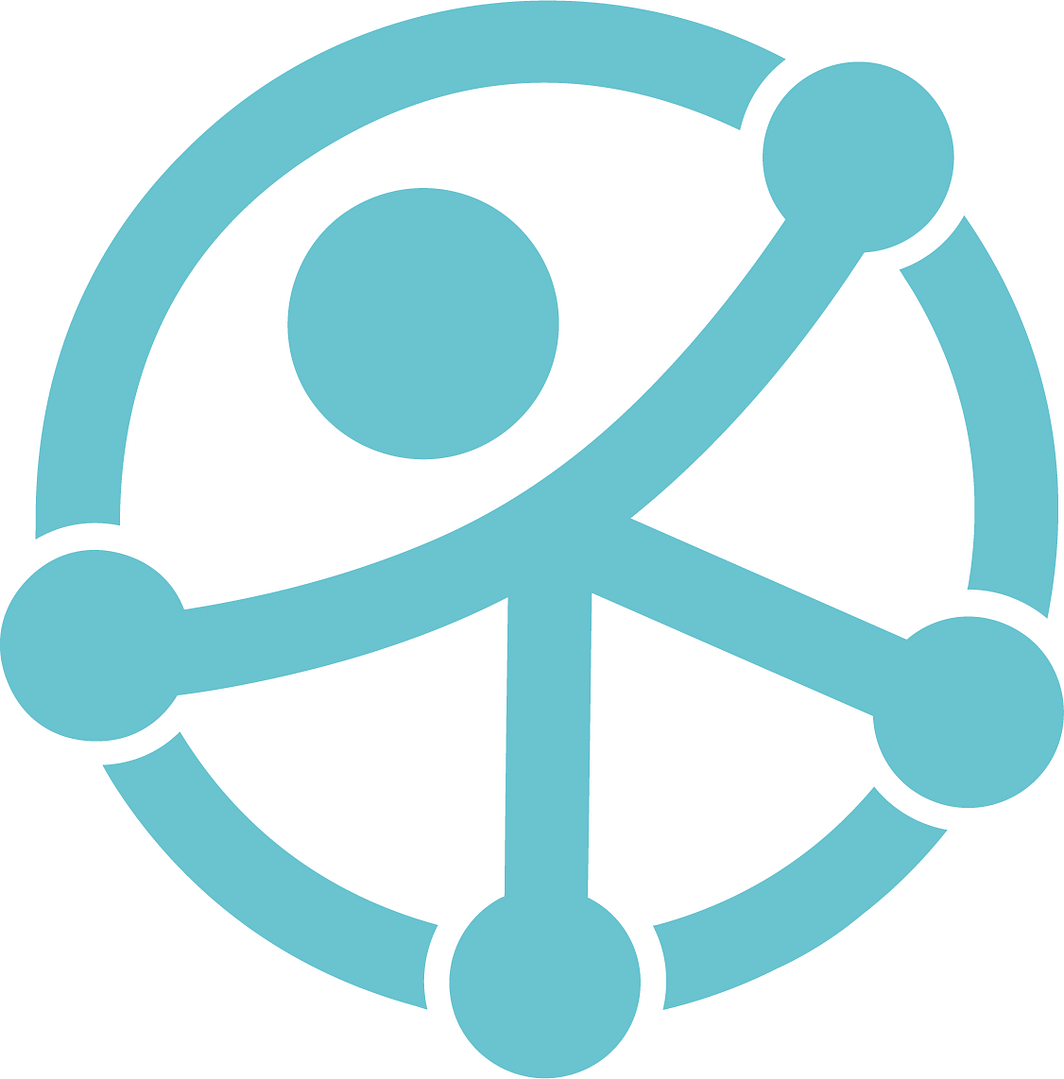ARTÍCULOS
- Hernández, Andrea, Johana Linares García, y Héctor Mauricio Rojas. 2019. “Cambios y permanencias en la organización familiar del cuidado”. Hallazgos 16, núm. 31: 1-25. https://www.redalyc.org/journal/4138/413859107008/.
- Iniciativa Spotlight y 2021. Paternidad activa: la participación de los hombres en la crianza y los cuidados. https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/paternidadactiva. pdf.
- Jimenez Brito, Lourdes Gabriela. 2024. “¿Quién, cómo y por qué cuida? Análisis y propuestas para desmontar la organización social, política y económica de los cuidados en América Latina”. La ventana. Revista de estudios de género 7, núm. 59: 112-152. https://doi.org/10.32870/lv.v7i59.7744.
- Landínez-Parra, Nancy Stella, Imma Quitzel Caicedo-Molina, María Fernanda Lara- Díaz, Leonor Luna-Torres, y Judy Costanza Beltrán-Rojas. “Implementación de un programa de formación a cuidadores de personas mayores con dependencia o discapacidad”. Revista de la Facultad de Medicina vol. 63, núm. 1: 75-82. https://www. redalyc.org/pdf/5763/576363527010.pdf.
- Montalvo-Prieto, Amparo, Inna Flórez-Torres, y Diana Stavro de 2008. “Cuidando a cuidadores familiares de niños en situación de discapacidad”. Aquichan vol. 8, núm. 8: 197-211. https://www.redalyc.org/pdf/741/74180207.pdf.
- Naciones Unidas. 2022. “Sobre el cuidado y las políticas del cuidado”. CEPAL online. https://cepal.org/es/sobre-el-cuidado-y-las-politicas-de-cuidado.
- ONU MUJERES. El trabajo de cuidados: una cuestión de derechos humanos y políticas públicas. Ciudad de México: 2018. https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2018/ mayo-2018/mayo/publicacion-de-cuidados.
- OECD/The World Bank. 2020. Panorama de la Salud: Latinoamérica y el Caribe. París: OECD. https://doi.org/10.1787/740f9640-es.
- Organización Panamericana de la Salud (OPS). 2015. Información y análisis de salud: situación de la salud en las Américas. Indicadores básicos. Washington, D.C.: OPS. https://iris. paho.org/handle/10665.2/31073.
- Organización Panamericana de la Salud (OPS). 2020. El trabajo no remunerado del cuidado de la salud: una mirada desde la igualdad de género. Washington, C.: Organización Panamericana de la Salud. https://doi.org/10.37774/9789275322307.
- Organización Panamericana de la Salud (OPS), “Perfil de País – Honduras”. 25 de septiembre de 2022. https://hia.paho.org/es/paises-2022/perfil-honduras.
- Organización Panamericana de la 2023. Gasto de bolsillo: cifras confiables para el monitoreo de la salud universal. Washington, D.C. https://iris.paho.org/bitstream/ handle/10665.2/59295/OPSHSSHS230009_spa.pdf?sequence=1.
- ONU Mujeres. “Cuidado no remunerado: la igualdad de género inicia en el hogar”. Abril de 2020. https://colombia.unwomen.org/sites/default/files/Field %20Office %20 Colombia/Documentos/Publicaciones/2020/01/Cuidado %20no %20remunerado.pdf.
- Pérez Orozco, Amaia. 2021. “Amenaza tormenta: la crisis de los cuidados y la reorganización del sistema económico”. Revista de Economía Crítica 1, núm. 5: 8-37. https://revistaeconomiacritica.org/index.php/rec/article/view/388.
56
SEDESOL -RECIDES
- Prieto Toledo, Lorena, Vilma Montañez Ginocchio, y Camilo Cid-Pedraza. 2018. “Espacio fiscal para salud en Honduras”. Revista Panamericana de Salud Pública 42, núm. 8: 1-7. https://doi.org/10.26633/RPSP.2018.8.
- Rea Ángeles, Patricia, Verónica Montes de Oca Zavala, y Karla Pérez Guadarrama. 2021. “Políticas de cuidado con perspectiva de género”. Revista mexicana de sociología 83, núm. 3: 547-580. https://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/ article/view/60132/53148.
- Romero Almodóvar, Magela, Dayma Echevarría León y Clotilde Proveyer Cervantes. 2020. “Tendencias de los estudios sobre cuidados en Cuba (2000-2020)”. En Los cuidados en la ruta hacia una equidad en Cuba, editado por Georgina Alfonso, Teresa Lara Junco, Magdalena Romero Almodóvar, Dayma Echevarría León y Clotilde Proveyer. La Habana: Editorial filosofi@. Cu. https://biblioteca.clacso.edu.ar/Cuba/if- mctma/20210330014636/Los-cuidados-ruta.pdf.
- Stang, María Fernanda. 2021. Las personas con discapacidad en América Latina: de reconocimiento jurídico a la desigualdad real. Santiago de Chile: Naciones Unidas. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/06c73f54-5ca5-407f-b562- 8698185e15b9/content.
- Tronto, Joan C. “Caring Democracy: Markets, Equality, and Justice”. American Political Thought 4, núm. 2: 350-354. https://www.jstor.org/stable/10.1086/680427.
57


Sobre los autores: Universidad Nacional Autónoma de Honduras Grupo de Investigación de Lenguas Indígenas de Honduras (GRILIHO).
Información del manuscrito: Recibido/Received: 19-08-24
Aceptado/Accepted: 20-08-24
Contacto de correspondencia: davidsorto@unah.edu.hn
Resumen
Introducción: Este artículo presenta un estudio tipológico-funcional del sistema de posesión externa en el tawahka, una lengua chibcha de la familia Misumalpa, hablada en el oriente de Honduras. La investigación se centra en explorar y describir las estructuras posesivas características de esta lengua, proponiendo, además, una clasificación que alinea dichas estructuras con la tipología de construcciones posesivas externas. Metodología: El trabajo se desarrolla siguiendo un enfoque funcionalista, basado en los aportes de Givón, Van Valin , Lambrecht, Mithun y Crofi, y se sitúa dentro de un marco de estudios tipológicos previos sobre sistemas posesivos a nivel translingüístico. Resultados: Los hallazgos indican que la lengua tawahka emplea estructuras de posesión externa codificadas mediante una estrategia de dativo, esto eleva al poseedor a la posición de un argumento central con marcación dativa, aunque esta estructura se ve limitada por jerarquías de animacidad y alienabilidad. Conclusiones: la investigación revela la implicación de la posesión nominal, que se marca con un inventario de afijos posesivos que responden al peso de la sílaba, a las codas vocálicas y consonánticas, además expresan persona-número. Palabras clave: tawahka, funcionalismo, tipología, dativo, posesión externa.
Palabras clave: tawahka, funcionalismo, tipología, dativo, posesión externa
Abastract
Introduction: This article presents a typological-functional study of the external possession system in tawahka, a Chibcha language of the Misumalpa family, spoken in eastern Honduras. The research focuses on exploring and describing the characteristic possessive structures of this language, also proposing a classification that aligns these structures with the typology of external possessive constructions. Methodology: The work is developed following a functionalist approach, based on the contributions of Givón, Van Valin, Lambrecht, Mithun, and Crofi, and is situated within a framework of previous typological studies on possessive systems at a translinguistic level. Results: The findings indicate that the tawahka language employs external possession structures encoded through a dative strategy, which elevates the possessor to the position of a central argument with dative marking, although this structure is limited by hierarchies of animacy and alienability. Conclusions: The research reveals the implication of nominal possession, which is marked with an inventory of possessive affixes that respond to syllable weight, vocalic and consonantal codas, and also express person-number.
Keywords: tawahka, functionalism, typology, dative, external possession.
59
Introducción
Los sistemas de posesión en las lenguas del mundo han sido uno de los temas de mayor interés en la lingüística tipológica actual, ya que representan un concepto clave para explicar la relación establecida entre un poseedor agente (dueño de una entidad) y un poseído paciente en la mayoría de los idiomas (Stassen 2009; Payne y Barshi 1999; Aikhenvald 2013; Nichols 2006; entre otros).
En este contexto, esta investigación tiene como objetivo general llevar a cabo una descripción gramatical pormenorizada de las estrategias de codificación de las construcciones posesivas externas en la lengua tawahka de Honduras. Entre los objetivos específicos se destacan el análisis de los mecanismos morfosintácticos utilizados para codificar dichas construcciones, la exploración de los contextos pragmático-discursivos en los que se emplean las construcciones posesivas externas y la clasificación tipológica de estas estrategias. Es decir, se describen con detalle las estrategias básicas de posesión externa siguiendo los parámetros tipológicos propuestos por Payne y Barshi (1999), y Palancar y Zavala (2013).
De acuerdo con esta clasificación tipológica, el tawahka se caracteriza porque codifica la posesión externa mediante la posposición yak ‘a’ de dativo. Lo anterior significa que estas cadenas sintácticas se comportan como construcciones de objeto indirecto. Además, los rasgos distintivos en la codificación de la posesión externa incluyen: i) la frase nominal que representa la relación poseedor-poseído se marca con un juego de afijos posesivos que responden al peso silábico, a las codas consonánticas y vocálicas, además, expresan el número y la persona. Su posición es generalmente preverbal (en primera posición, posición prominente), siguiendo el orden SOV, aunque puede desplazarse a la posición posverbal. El elemento poseído puede ser semánticamente alienable o inalienable, pero solamente los poseídos alienables permiten la reduplicación del pronombre de dativo que se cruza en referencia con el receptor o poseedor (objeto indirecto). La entidad poseedora es animada, y la lengua cuenta con una variedad de recursos morfológicos, léxicos y sintácticos que codifican la noción de propiedad.
La descripción que se presenta es relevante para enriquecer el conocimiento sobre la lengua tawahka particularmente, y sobre las lenguas indoamericanas de manera general, dado que, al igual que muchas otras, el tawahka es una lengua poco documentada y subrepresentada. Por esta razón, merece ser estudiada con mayor detalle, ya que constituye parte del patrimonio lingüístico de Honduras y, por tanto, debe ser visibilizada y reconocida como tal. Esto permitirá que la lengua tawahka sea apreciada como patrimonio de la humanidad por su impresionante riqueza lingüística y cultural, y que los resultados de esta investigación sirvan como base para la construcción de una sociedad más equitativa.
De esta forma, contribuimos con desarrollo de este pueblo autóctono marginado, que tiene el derecho a ser tratado en igualdad de condiciones, e incluido en los estudios de investigación social. En este sentido, el trabajo se alinea con los objetivos planteados por la ONU en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, ya que contribuye a la documentación, preservación y difusión de una de las 7 100 formas distintas de codificar el mundo. Asimismo, este estudio, como herramienta teórica y de referencia, sitúa a la lengua tawahka dentro de la tipología de las construcciones posesivas, constituyendo un aporte significativo para el avance de la tipología lingüística como disciplina científica y para la continuidad de investigaciones areales desde un enfoque tipológico-funcional y análisis discursivo, ámbitos poco descritos en las lenguas hondureñas y de Centroamérica (Murillo 2015).
60
SEDESOL -RECIDES
Marco teórico
1. El funcionalismo
De acuerdo con los planteamientos de Givón (2001, 7), el lenguaje humano tiene varias funciones, pero se destaca la representación y, luego la comunicación de las experiencias. Este planteamiento también es acuerpado por Shibatani y Bynon (1995, 17), quienes sostienen que la función primordial de las lenguas es comunicar pensamientos. De lo anterior se desprende el hecho de que la lingüística funcional se interese por comprender cómo las lenguas naturales cumplen esta función. En este sentido, se busca explorar, analizar y describir todos aquellos tipos estructurales que confluyen en un mismo dominio conceptual. Así pues, la lingüística funcional está interesada en entender el funcionamiento sistemático de las lenguas naturales como herramientas comunicativas (Akamatsu 1992, 11).
Con base en lo anterior, el enfoque funcionalista está interesado en entender, explicar y describir cómo es que las lenguas naturales representan y articulan los conceptos dentro de un dominio funcional específico mediante estructuras lingüísticas. Por lo tanto, este paradigma de investigación no está en elementos estrictamente formales como las construcciones gramaticales, sino que se define por dominios cognitivo-conceptuales, tales como la posesión, aprehensión, determinación, y referenciación (Shibatani y Bynon 1995, 17). Desde esta perspectiva, se busca identificar los tipos estructurales que pueden ser “iguales” a partir de la “equivalencia funcional” (Crofi 2009, 150). Para lograr esto, se realiza un análisis de las oraciones dentro del discurso, dado que la sintaxis constituye el eje central de la descripción gramatical (Givón 2001, 18-19). En relación con esto, se toma en cuenta el hecho de que las construcciones solamente pueden comprenderse mejor en la medida en que se analizan dentro de los contextos lingüísticos y extralingüísticos (Lambrecht 1994, 2).
En consecuencia, el enfoque tipológico-funcional adoptado en este estudio se centra en la descripción de los mecanismos estructurales que la lengua tawahka emplea para expresar la posesión externa. De esta manera, para dar cuenta de las estrategias de codificación de este subdominio funcional, se parte de un examen de las estructuras formales de la lengua en tres dominios: i) semántica proposicional, ii) semántica léxica y iii) pragmática discursiva (Mithun 2015, 12; Givón 2001, 7-8).
2. Tipología y universales lingüísticos
Considerando que las lenguas naturales presentes en el mundo constituyen una vasta cantidad, pues la Ethnologue Languages of the World (2021) estima que existen al menos 7 139 lenguas vigentes. Este dato es acuerpado por (Song 2001, 1), al estimar que las lenguas naturales del mundo oscilan entre 4 000 y 7 000. Dada esta variedad de lenguajes humanos, es fundamental, entonces, estudiar la variación existente entre estos sistemas lingüísticos.
Consecuentemente, al abordar la diversidad lingüística, se entra inevitablemente en el ámbito de la tipología y los universales del lenguaje, que constituyen dos componentes esenciales y complementarios de un mismo fenómeno. A partir de esta premisa, y tomando en consideración el isomorfismo entre las distintas estructuras gramaticales y las funciones comunicativas, se infiere que los diferentes tipos estructurales que coexisten en un mismo dominio cognitivo-conceptual son el resultado de un proceso de gramaticalización diacrónica. Por ello, se hace indispensable explorar y describir los diversos mecanismos estructurales que cumplen papeles funcionales equivalentes (Givón 2001, 23).
61
3. La noción de propiedad/posesión
El concepto de propiedad debe entenderse como un concepto social, que abarca ciertas ideas fundamentales tales como: la tenencia de una entidad (física o no), el control sobre ella, la intención del poseedor, y todos los derechos que ejerce sobre el poseído, alineados con las normas legales y culturales (Muchembled 2014, 96).
Desde una perspectiva puramente lingüística, las relaciones sintácticas que codifican este subdominio conceptual expresan esta relación mediante una conexión existente entre un poseedor (propietario de una entidad física o abstracta) y un elemento poseído (paciente de dicha relación) (Stassen 2009; Nichols 1986; Aikhenvald 2013).
Por otro lado, la relación de propiedad, entendida como la relación de propiedad entre una persona y un objeto (físico o no), constituye un concepto semántico presente en la vida cotidiana en distintas culturas del mundo, y que se manifiesta a través de múltiples estructuras gramaticales. Por ello, la evidencia lingüística indica la necesidad de una comprensión amplia de este fenómeno para poder analizar de manera clara las diversas relaciones que puede abarcar, tales como el parentesco (mi sobrino), parte-todo (el cuerno del toro), autoría (los libros de Píndaro), locación (la escuela de la aldea), y temporalidad (el culto de la noche), entre otras (Taylor 1999, 300).
Finalmente, Taylor (1999, 301) sostiene que el vínculo de posesión que se establece entre una persona y una entidad se considera prototípica, y se caracteriza por varios aspectos:
- i) la entidad poseedora es un humano, ii) el elemento poseído es un objeto tangible, iii) el poseedor tiene derechos de acceso sobre la entidad poseída, iv) cada objeto poseído suele estar asociado a un único poseedor, v) el objeto generalmente se encuentra en cercanía física con el poseedor, vi) la relación de propiedad tiende a ser duradera en el tiempo, vii) la relación está legitimada mediante una transacción legal, y viii) la disolución de la relación entre estas dos entidades se efectúa únicamente a través de una transferencia legal de pertenencia. Por lo demás, cualquier otra forma de posesión que guarde similitud con este modelo prototípico se considera una extensión metafórica del mismo.
4. Construcciones posesivas: un acercamiento tipológico
La literatura científica que se especializa en las construcciones posesivas dentro de las lenguas del mundo tiende a establecer una distinción tipológica fundamental entre dos tipos: i) posesión nominal (también denominada atributiva) y la posesión predicativa (también llamada verbal) (Heine 1997; Taylor 1999). La primera tiene sintaxis frasal, y la segunda, un poseedor se vincula con un poseído por medio de un predicado. A estas categorías centrales, es posible agregar la posesión externa como una clase distintiva de construcciones aplicativas. Este tipo de posesión introduce un argumento posesivo que se codifica fuera de la estructura nominal de posesión interna, y tiene implicaciones directas sobre la valencia del verbo en la construcción (Palancar & Zavala 2013; Haspelmath, 1999; Payne & Barshi 1999).
4.1 La posesión nominal
De acuerdo con Heine (1997, 86), la posesión nominal se manifiesta prototípicamente por medio de una estructura nominal (frase nominal), como en ejemplos del tipo tu dinero o las palancas del pipante. Además, este dominio de la posesión atributiva presenta una serie de características distintivas como: i) tiende a introducir información que se da por presupuesta en vez de afirmada; ii) se asocia con contenidos que suelen ser similares a objetos, los cuales son duraderos a lo largo del tiempo, en contraposición con aquellos relacionados con eventos, y iii) se codifica por medio de sintaxis frasal, en lugar de una estructura clausal.
62
SEDESOL -RECIDES
4. 1. 1 Mecanismos de marcación morfológica para la posesión nominal
Por otro lado, las lenguas del mundo emplean diversos mecanismos estructurales para codificar la posesión, pudiendo recurrir a una o múltiples formas. Por ejemplo, lenguas como el inglés implementan un sistema binario en el que la posesión nominal puede estructurarse de dos maneras distintas, que pueden alternar según la variación estilística y las características semánticas de la entidad poseedora: i) a través del genitivo sajón, como se muestra en (1), y ii) mediante el genitivo normando, como en (2). No obstantes, en las lenguas del mundo también existen sistemas muy complejos, donde los morfemas posesivos se diferencian en términos de alienabilidad o inalienabilidad del objeto poseído, como se observa en los ejemplos de (3-4) (Nichols & Bickel 2005b, 242).
- The Peter-’s ART Pedro-GEN libro ‘El libro de Pedro.’
- The computer of my
ART computadora PREP mi padre ‘La computadora de mi padre.’
- Diegueño de Mesa Grande (Langdon 1970, 193)
ʔ-ətu.
1SG-vientre’ ‘Mi vientre.’
- Diegueño de Mesa Grande (Langdon 1970, 193)
ʔə-ny-əxaṭ:
1SG-ALIENABLE-perro
‘Mi perro/mascota.’
En las lenguas naturales del mundo existen al menos cinco mecanismos de marcación morfológica para la posesión nominal, todas ellas centradas en el poseedor, así como en el elemento poseído, estás son: i) orden de las palabras dentro de la frase nominal (puede colocar primero el poseedor o el poseído en yuxtaposición, como se ve en (5-6), ii) marcación en la entidad poseída, como en (7), iii) marcación en el poseedor, como ocurre en (8) iv) marcaje en ambos elementos, como en (9-10), y v) marcación independiente, como (11) (Aikhenvald 2013, 6-8).
- Kam, una lengua tai-kadai (Yang y Edmondson 2008, 521)
Səm jau. habitación 1SG ‘Mi habitación.’
- Asmat (Voorhoeve 1965, 133, 136)
No cém. 1SG casa ‘Mi casa.’
63
- Dialecto lolovoli (Hyslop 2001, 167)
gamali-ni Robert
club.casa-PERTENSIVO Roberto ‘La casa club de Roberto’.
- Tupí-guaraní ( Jensen 1999, 152)
Mamáz r-eimáw
mamá LINK-mascota ‘La mascota de mamá.’
- Acoma (Miller 1965, 177) S’adyúm’ə gâam’a. 1SG.hermano 3SG.casa
‘La casa de mi hermano.’ (Lit. Mi hermano su casa.)
- Miwok de la Sierra Sur (Broadbent 1964, 133)
cuku-y hu:ki-w-hy:
perro.GEN COLA-3SG
‘La cola del perro.’ (Lit. de perro su cola.)
- Chino mandarín (Ameka 1996, 790)
Agbalē a ɸé akpa.
libro DEF POSS cubierta ‘La cubierta del libro.’
4.1. 2 Alienabilidad e inalienabilidad
Las lenguas naturales del mundo presentan diferentes formas de codificar los sistemas de posesión; sin embargo, numerosas lenguas de América, Australia y África establecen una distinción binaria entre la tipología de elementos que pueden ser poseídos, diferenciando así entre: i) posesión alienable y ii) posesión inalienable. En este contexto, se entiende la posesión inalienable como “la conexión indisoluble entre dos entidades, una asociación permanente e inherente entre el poseedor y el poseído”, por su parte, el término opuesto, o sea, alienabilidad hace referencia a “una variedad de asociaciones hechas más libremente entre dos referentes, es decir, relaciones de un tipo menos permanente e inherente” (Chappell y McGregor 1989, 3-4).
En este mismo sentido, existen ciertos dominios como el parentesco, y los vínculos de parte- todo donde la conexión suele estar más cercana entre el poseedor y el poseído, mientras que en las relaciones de propiedad el vínculo está más distante. Por ejemplo, un cuerno se define con respecto al cuerpo entero de un toro, pero en la propiedad las entidades pueden aparecer por sí solas, sin conexión estrecha con un todo (Aikhenvald 2013, 8).
Así pues, los sustantivos inalienables no pueden aparecer solos, siempre deben llevar un prefijo posesivo, como en (12), pero los alienables pueden aparecer solos, pero también pueden marcarse, incluso con las mismas marcas de los inalienables, pero semánticamente la relación es temporal, como en (13), donde mutur ‘motor’ es alienable y puede parecer marcado con los mismos afijos de alienabilidad, pero en (14) ya aparece sin marca.
64
SEDESOL -RECIDES
- Navajo (Nichols 1964, 564)
Bi- be’ 3SG leche ‘Su leche.’
- Tawahka Mutur-ni. Motor-3POS ‘Su motor.’
- Tawahka
Juan mutur winkalna as du-wi-. Juan motor prestado un tener-3PRS ‘Juan tiene prestado un motor.’
4. 1. 3 Mecanismos o estrategias de marcaje posesivo
La morfología empleada para establecer el marcaje posesivo varía significativamente entre las lenguas. En este sentido, algunas optan por el uso de: i) afijos posesivos, como en (15), mientras que otras prefieren el uso de ii) pronombres posesivos independientes, como se observa en (16). Es importante señalar que ambos tipos de marcación pueden coexistir dentro de una misma lengua, dependiendo de la naturaleza o clasificación de los sustantivos, como se aprecia en (18-19) (Nichols & Bickel 2005, 242).
- Puluwat (Aikhenvald 2013, 4)
Náy-iy át
Niño-1GS hijo
‘Mi hijo.’ (Lit. Mi niño hijo.)
- Kam, una lengua tai-kadai (Yang y Edmondson 2008, 521)
Səm jau. habitación 1SG ‘Mi habitación.’
- Tawahka Yang kuring-ki 1SG canoa-1POS ‘Mi pipante.’
- Abkhaz (Nichols 1986, 60)
Sara sə-ynə Yo/me 1POS-casa ‘Mi casa.’
65
4. 2 Posesión externa
Con posesión externa (PE) Payne y Barshi (1999, 3) se refieren a “construcciones en las que la relación semántica poseedor-poseído se expresa mediante la codificación del poseedor (PR) como una relación gramatical central, y en un constituyente separado el que contiene el poseído”.
- Singer (1999, 33)
- The mother cut her
- La mamá le cortó el
Nótese que en (19b) surge un argumento extra, es decir, “le” que corresponde a “él/ella” como poseedor, que es en realidad un pronombre de dativo.
Así pues, “en la posesión externa se parte de una construcción base donde el poseedor está incrustado como parte de una frase nominal posesiva (posesión interna), la cual da lugar a una construcción derivada, donde el poseedor es codificado como argumento central del verbo, aunque el verbo no lo requiere” (Casas Salido 2018, 127).
- Casas Salido (2018, 127)
- Juan rompió mi teléfono.
- Juan me rompió el teléfono.
Nótese que (20a) corresponde a una frase de posesión interna, puesto que el poseedor aparece como pronombre independiente del poseído en “mi teléfono”, sin embargo, en (20b) el poseedor “me” ahora se ha separado del poseído en un argumento objeto, y aparece como un poseedor externo.
4.2. 1 Prototipos de posesión externa
Es importante destacar que el argumento que asciende, es decir, el poseedor puede expresarse en las lenguas del mundo de diferentes maneras, o sea, i) sujeto, ii) objeto directo, iii) objeto indirecto, iv ergativo, v) absolutivo, etc., pero no como un oblicuo (Payne y Barshi 1999, 3). Sobre este mismo aspecto Palancar y Zavala (2013), opinan que la posesión externa en las lenguas originarias de México puede codificarse por medio de cuatro mecanismos gramaticales: i) El poseedor se codifica como argumento central y el poseído como un oblicuo, como se ve en (22), donde el sujeto absolutivo marcado por –ny es el poseedor, y el poseído se expresa en un oblicuo con la posposición =pit, ii) estrategia de dativo, aquí el poseedor se codifica como un objeto indirecto, como en (23), donde el marcador de dativo k aparece sufijado en la palabra verbal, iii) incorporación nominal, aquí el sustantivo que expresa lo poseído se incorpora en el verbo dejando una vacante argumental que es ocupada por el poseedor, como en (24), donde la entidad poseída ma: ‘mano’ se incorpora al verbo, iv) posesión externa con aplicativo, aquí el poseedor de la frase nominal pasa por medio de un aplicativo a la posición de objeto primario, como en (25), donde hay una construcción de doble objeto, es decir, el aplicativo ne:ch más el objeto que ya aparece en el predicado no-kone:-w ‘mi hijo’.
Por su parte, Haspelmath (1999, 110) propone para las lenguas europeas cuatro tipos en los que el poseedor está representado por una frase nominal argumental marcada con dativo a nivel de la cláusula, mientras que el poseído puede ser: i) un objeto directo, ii) un argumento locativo, marcado con un sintagma preposicional o un sujeto no acusativo.
66
SEDESOL -RECIDES
- Tabla 1: Mecanismos de codificación de la posesión externa
|
Poseedor |
Poseído |
|
a. Subj V Dat Objeto b. Subj V Dat Obj P c. Subj V Dat P d. V Dat PP |
|
Fuente: (Haspelmath 1999, 9)
- Zoque de Tecpatán (Palancar y Zavala 2013, 9) Ngyoka/u mij yo) mopit ny-ko-ka/-u=mij n-yomo/=pit 2ABS-APL:MAL-morir-COM=PRO2ABS 2PSR-mujer=con ‘Se te murió tu mujer.’
- Otomí de San Ildefonso Tultepec (Palancar y Zavala 2013, 10) bi=ñüó’s-k-a=má ts’ói
3.PSD=llenar.A-1DAT-D=1POS olla ‘Me llenó mi olla.’
- Náhuatl de Amanalco (Ramírez Peralta 2013, citado en Palancar y Zavala 2013,11) ni-mits-ma: -pa/-pa:k SISG-OP2SG-mano-RED-lavar.PRF
‘Te la vé las manos.’ (Lit. ‘Te-mano-lavé’.)
- Náhuatl de Amanalco (Ramírez Peralta 2013, citado en Palancar y Zavala 2013, 12) ti-ne:ch-ihti-li no-kone: -w SISG-OP1SG-ver-APL.PRF POS 1SG-niño-SG. PSDO ‘Me cuidaste a mi hijo.’ (Lit. ‘Me viste a mi hijo’.)
4. 2. 2 Parámetros formales y semánticos de la posesión externa
Con base en Álvarez (2016) citado por Casas Salido (2018), la posesión externa, al igual que las construcciones causativas, deben hacer una clara distinción entre el aspecto formal y el semántico.
Concepto semántico: ascensión del poseedor
La ascensión del poseedor es un proceso morfosintáctico que da prominencia al elemento poseedor.
Concepto formal: posesión externa
Las construcciones de posesión externa no son, sino el producto de la ascensión del poseedor, o sea, se promueve el argumento poseedor dentro del patrón de valencia.
67
Metodología
De acuerdo con los postulados de Givón (2001), la descripción de este subdominio se describe siguiendo el enfoque tipológico-funcional, es decir, se exploran, analizan y describen los mecanismos gramaticales con que el tawahka estructura la posesión externa. Por otro lado, el pueblo tawahka está ubicado entre los departamentos de Gracias a Dios y Olancho (específicamente en Wampusirpi y Culmí). Son un pueblo originario que convive con miskitus y hablantes del español (ladinos), son trilingües (aunque esta situación está cambiando), y su población estimada es de unos 850 a 1,000 habitantes, pero solamente 250 hablan la lengua (Herranz 2001, 411-413). Lo anterior sustenta el hecho de que los tawahkas sean un pueblo minoritario, que viven en condiciones deplorables, con un contínuum territorial fragmentado, y una lengua críticamente amenazada por la fuerte presión asimétrica ladina-miskita, pero que luchan por conservarla, a pesar de que son obligados a aprender un código que no es el suyo (español) (Hernández Torres 2019, 4). De esta realidad, la base empírica se obtuvo de diez colaboradores, hombres y mujeres mayores de 20 años, todos de Krausirpi, comunidad más representativa de los tawahkas. Cabe destacar que el núcleo básico de informantes es una muestra intencionada y en sinergia con los postulados funcionalistas de que la lengua reside en el cerebro de cada individuo, es decir, está en cada persona, pero es cuando la lengua se pone en marcha realmente en el contexto que la estructura sintáctica se adapta, se moldea y se ajusta a las necesidades comunicativas y, entonces, surgen las gramáticas (Givón 1995, 7). Así pues, si la lengua está en la mente de cada individuo, se puede recopilar la data de un solo colaborador (Labov 1983, 338). En consonancia con los postulados anteriores, los colaboradores se seleccionaron bajo el método “bola de nieve”, esto permitió seleccionar aquellos que tuvieran las siguientes características: i) ser nativo-hablantes tawahkas, ii) dominar la lecto-escritura en tawahka,
- capaces de generar discurso extenso, iv) ser intuitivos lingüísticamente y v) que sean hombres y mujeres mayores de 20 años, porque ya tienen un repertorio lingüístico consolidado. Cabe destacar que las variables de género no son determinantes, porque no se trata de un estudio sociolingüístico, sino de una descripción de la estructura gramatical de la lengua que no responde a variables sociales.
Posteriormente, para llevar a cabo el análisis de la posesión externa, se partió de datos recopilados a través del habla espontánea en contextos de uso natural de la lengua, empleando un enfoque etnográfico que incluyó la participación activa y el trabajo directo con los nativos. Este método empleado por Whitaker y Atkinson (2021) permitió observar, explorary registrar las construcciones posesivas en distintas situaciones comunicativas reales, asegurando una representación fiel del uso lingüístico auténtico. Así pues, bajo este enfoque se aplicó una entrevista abierta, con consentimiento informado de los colaboradores, y se registraron diez historias de vida en tawahka. Asimismo, se registraron cinco narraciones (cuentos orales de nativo-hablantes tawahkas). La data anterior se encuadra dentro del dominio discursivo, pues en términos de Crystal (2008, 148), se entiende un discurso como un acto de habla, que es continuo y más extenso que una oración, por ejemplo, una entrevista, un discurso literario. La data obtenida en el habla real se grabó a 4, 100 Hz, en forma monofónica y formato WAV. Las narraciones varían entre 6 y once minutos, y las historias de vida entre los 16 y 40 minutos.
Además del discurso, también se obtuvieron datos por elicitación analógica, esto es pertinente y no contradice el método, dado que, si el fenómeno no es muy prolífico en una data discursiva, la elicitación controlada es un método conveniente (Bowern 2008, 73).
Ahora bien, como el objetivo central es describir los mecanismos con que el tawahka codifica la posesión externa, se recurrió al análisis del discurso como técnica metodológica. En este sentido, primero se reconoció al discurso como un dominio superior a la cláusula, y luego en sinergia con los planteamientos de Givón (2001, 18-19) se tomó la cláusula como el núcleo central en las descripciones de los lenguajes humanos. Con estos planteamientos claros se glosó el material con las reglas Leipzig, se extrajeron las cláusulas objeto de estudio, y se procedió al análisis bajo los planteamientos teóricos establecidos.
68
SEDESOL -RECIDES
Resultados
1. Posesión nominal en la lengua tawahka
El tawahka no presenta un nivel de flexión abierta para los nombres, dado que su perfil tipológico la acerca más a una lengua aislante a nivel de la frase nominal. No obstante, esta lengua tiene la posesión como único marcaje en el núcleo.
1. 2 Orden de los constituyentes en la posesión nominal del tawahka
Desde una perspectiva sintáctica se ha entendido la posesión como la conexión que se establece entre un poseedor y un poseído, en tal sentido, interesa a nivel translingüístico ver la posición en que se colocan estos dos elementos (Stassen 2009). Así pues, las estructuras posesivas nominales del tawahka ponen en primer plano al poseedor agente y en segunda posición aparece la entidad poseída. Véase los ejemplos (26-28).
- Mayang ma ilp-ki. 1PL.INC 2POS ayuda-1pos ‘Nuestra ayuda.’
- Yang mî-k-pa. 1SG ojo-1POS-puesto ‘Mi ojo.’
- Waspa danwa-Río dueño-3POS ‘El dueño del río.’
1. 3 Mecanismos de marcaje morfológico en las estructuras posesivas nominales
En consonancia con los planteamientos de Aikhenvald (2013), la lengua tawahka marca el núcleo, es decir, el elemento poseído, para ello recurre a un juego de afijos posesivos que están en sinergia con tres propiedades: i) codas consonánticas y vocálicas, ii) peso de la sílaba y iii) expresión del número y la persona. Las tablas 2 y 3 muestran el juego de los afijos para codas vocálicas y consonánticas.
Tabla 2: Afijos posesivos para codas vocálicas

Fuente: Morfemas posesivos para terminaciones vocálicas (Ramírez Sorto 2023, 57).
69
Tabla 3: Afijos posesivos para codas consonánticas

Fuente: Morfemas posesivos para terminaciones consonánticas (Ramírez Sorto 2023, 57).
La lengua tawahka posee peso moraico y, en este sentido, los marcadores posesivos se colocan inmediatamente después de un pie binario en términos moraicos, tal y como lo postula Prince y Smolensky (2004, 488). En este mismo sentido, hay que tener en cuenta las posiciones estructurales en la sílaba, pues una vocal breve tiene una mora (μ), una vocal larga es poseedora de dos moras (μμ) y un diptongo tiene dos moras (μμ) (De Lazy 2007, 174).

Con base en lo anterior, el tawahka afija la posesión después de un pie binario en términos moraicos excepto para las palabras monosilábicas y monomoraicas, y algunos otros casos excepcionales que se explican en Ramírez Sorto (2023). Los ejemplos en (32-35) exhiben la marcación posesiva nominal, y en plural ya alternan las formas en el tawahka actual, como en (32). Lo mismo pasaría en (33-34): kiaput-kina y walabis-kina.
(32) âras ‘caballo’, forma absoluta (33) walabis ‘niño’, forma absoluta
â-k-ras ‘mi caballo’ wala-k-bis ‘mi niño’
â-m-ras ‘tu caballo’ wala-m-sa ‘tu niño’
â-n-ras ‘su caballo’ wala-n-sa ‘su niño’
1. Mecanismos de codificación de la posesión externa en tawahka
Como el subdominio de la posesión externa puede codificarse en las lenguas naturales del mundo mediante distintas estrategias formales (Palancar y Zavala 2013; Haspelmath 1999), el tawahka de Honduras emplea la estrategia de dativo, o sea, la entidad poseedora se codifica con función de objeto indirecto por medio de la posposición yak ‘a’, esto es, ascensión del poseedor con marcación de dativo, y el elemento poseído se codifica como un objeto directo. En tal sentido, la relación establecida entre el poseedor y el elemento poseído es, pues, de interdependencia, tanto en la posesión interna como externa. Así, en (36-37) se muestra el contraste entre la posesión interna y externa respectivamente.
70
SEDESOL -RECIDES
- Yang kukungh-ki kuring-ni bah-na-yang. 1SG abuelo-1POS pipante-3POS quebrar-PAS-1SG ‘Yo quebré el pipante de mi abuelo.’
- Yang kukungh-ki yak kuring-ni bah-na-yang. 1SG abuelo-1POS DAT pipante-3POS quebrar-PAS-1SG ‘Yo le quebré el pipante a mi abuelo.’
Nótese que en la frase nominal de (36) kukunghki kuringni ‘el pipante de mi abuelo’ que tiene una función de objeto directo, la relación que se establece entre el poseedor kukunghki ‘mi abuelo’ y la entidad poseída kuringni ‘el pipante’ se codifica a través de la posesión interna, pero en (37) se hace por medio de una posesión externa, a través de la posposición de dativo yak ‘a’. Además, si existe una relación de dependencia entre la posesión interna y externa, es necesario conocer cómo se codifica el mecanismo de posesión atributiva o nominal en tawahka, por eso, tiene sentido haberlo desarrollado de manera general, para poder entender después la posesión externa.
De acuerdo con la tipología de Haspelmath (1999), la lengua tawahka también posee un asegunda estrategia de codificación de la posesión externa, esto es, se corresponde con el tipo (21c), donde el elemento poseedor se manifiesta a través de un dativo, y la entidad poseída aparece como una frase posposicional (oblicuo), esto se corresponde también con el tipo i) de Palancar y Zavala (2013). Véase (38-39).
- Sibangh as karak nawah yak bas-na pala-n Flecha una con tigre a pegar-pas pecho-3POS en ‘Con una flecha le pegó en su pecho al tigre.’
- Ting-ki yak ya tus-na-yang. Mano-1POS en DAT cortar-PAS-1SG ‘Me corté la mano.’
Nótese que en (38) la entidad poseída aparece como un oblicuo, es decir, lleva la posposición payak ‘en’, mientras que el poseedor nawah yak ‘al tigre’ aparece como un objeto indirecto. En (39) la entidad poseída tingki ‘mi mano’ aparece en un caso oblicuo con la posposición yak ‘en’, mientras que el poseedor aparece con un pronombre de dativo ya ‘me’.
1.1 Grado de afectación
Según Haspelmath (1999, 111-112), Payne y Barshi (1999, 13) y Aikhenvald y Dixon (2013, 36-37), en la posesión externa existe un grado de afectación, es decir, la identidad que está marcada con dativo se encuentra afectada, algunas veces con carácter benefactivo, como se ve en (40), pero algunas otras, con malefactivo, como en (41).
- Yang yal-ki yak ting-ni um-na-1SG esposa-1POS DAT mano-3POS besar-PAS-1SG ‘Le besé la mano a mi esposa.’
- Titih-ma yak sâ-n-kara kisna kasta-na-Abuela-2PO DAT pollo-3POS-pollo frito morder-PAS-2SG ‘Le comiste el pollo frito a tu abuela.’
71
2.1 Posicionamiento
En la lengua tawahka de Honduras, el posicionamiento natural del elemento poseído como del poseedor ocurre en posición preverbal, siguiendo el orden SOV de la lengua, como ocurre en el par (40-41, 43). Sin embargo, es posible que en la lengua la entidad poseída aparezca dislocada a la derecha, como en (42). Del mismo modo, la entidad poseedora puede aparecer dislocada a la derecha (posverbal), como ocurre con Benigna yak ‘a Benigna’ en (44). Finalmente, si el poseedor está representado por un pronombre de dativo siempre va colocado delante del verbo, como en (46).
- Sibangh as karak nawah yak bas-na pala-n Flecha una con tigre a pegar-pas pecho-3POS en ‘Con una flecha le pegó en su pecho al tigre.’
- Wala-n-bis sû-n-lu yak kal-ni yak taih-Niño-3POS-niño perro-3POS-perro DAT pata-3POS en pisar-PAS ‘El niño pisó su pata al perro.’
- Adi libro-ni adi du-ta yawa-h Benigna DEM libro-3POS DEM tener-GER ir-IMP Benigna DAT ‘Lleve su libro a Benigna.’
1.2 Semántica de la posesión externa y la duplicación de los pronombres de dativo
En la lengua tawahka de Honduras la posesión externa puede aparecer reduplicada con los pronombres de objeto indirecto (dativo), pero esto solo ocurre si en la frase nominal posesiva (posesión interna) el elemento poseído es inalienable, como se ve en (46), pero si es alienable no puede reduplicarse, como en (45), de la misma manera, si el poseedor aparece dislocado a la derecha se puede reduplicar, como se ve en (52). Por tanto, en esta lengua el espectro semántico de la entidad que aparece poseída está restringida, pues solamente duplica el dativo con entidades inalienables, pero se focaliza el hecho de que esta duplicación en la lengua opcional, es decir, en el tawahka actual lo más común que no ocurra tal duplicación, pero sí es posible.
Tabla 4: Afijos posesivos para codas consonánticas

72
SEDESOL -RECIDES
- Yang kukungh-ki yak kuring-ni bah-na-yang. 1SG abuelo-1POS DAT pipnate-3POS quebrar-PAS-1SG ‘Le quebré el pipante a mi abuelo.’
- Yang kukungh-ki yak kal-ni kal bah-na-1SG abuelo-1POS DAT pipnate-3POS DAT quebrar-PAS-1SG ‘Le quebré el pie a mi abuelo.’
- Yang kal-ni kal bah-na-yang kukungh-ki yak 1SG pipante-3POS DAT quebrar-PAS-1SG abuelo-1POS DAT ‘Le quebré el pie a mi abuelo.’
Nótese que en (45) no se ha duplicado el pronombre de dativo kal ‘le’, porque la entidad poseída kuring ‘pipante’ es alienable, y se trata de una relación de propiedad, por esa razón no admite la reduplicación. Sin embargo, en (46) existe una la entidad poseída kal ‘pie’, que es inalienable y corresponde a la relación parte-todo (partes del cuerpo), por esta razón, sí admite la duplicación del pronombre de kal ‘le’. Por otro lado, en (47), la entidad poseedora está dislocada a la derecha, pero la duplicación es posible, aunque opcional en ambos casos.
En la lengua tawahka existe una serie de verbos de transferencia que involucran acciones que se hacen en beneficio de alguien como parhnin ‘hacer, construir’, bakanin ‘comprar’, etc. En tal sentido, el tawahka recurre a un sistema de verbos seriados formados por el predicado principal bakannin ‘comprar’ en forma no finita (participio), y el verbo auxiliar kalanin ‘dar’ en forma conjugada. En estos casos, al tratarse de entidades alienables (relación de propiedad) no puede duplicarse el pronombre kal ‘le’. Véase los pares (48-49) y (50-51).
- Man wahai-ki sus-ni bakan-ta kala-na-2SG hermano-1POS zapato-3POS comprar-2PART dar-PAS-2SG ‘Tú compraste los zapatos de mi hermano.’
- Man wahai-ki yak sus-ni bakan-ta kala-na-2SG hermano-1POS DAT zapato-3POS comprar-2PART dar-PAS-2SG ‘Tú le compraste los zapatos a mi hermano.’
- Yang María kuring-ni parh-tik kala-na-1SG María pipante-3POS construir-1PART dar-PAS-1SG ‘Yo hice el pipante de María.’
- Yang María yak kuring-ni parh-tik kala-na-1SG María DAT pipante-3POS construir-1PART dar-PAS-1SG ‘Yo le hice el pipante a María.’
2.4 Jerarquías que favorecen la codificación de la posesión externa
En la lengua tawahka existen dos jerarquías que se ven implicadas a la hora de codificar la posesión externa.
73
2.4.1 Jerarquía de animacidad
En la lengua tawahka, la entidad poseedora que se codifica como un objeto indirecto (dativo) debe ser [+animada], tal como lo establece Taylor (1999, 301), donde el poseedor debe ser [+humano]. Sin embargo, en tawahka va más allá e incluye [+humano] y [-humano], como en (53-54), pero no es posible formar la posesión externa cuando los poseedores son [-animados], como en (55-56), donde solo es permitida la posesión nominal o el benefactivo. Esto sigue, de algún modo, la jerarquía de animacidad propuesta por Haspelmath (1999, 113) y Seiler (1981, 76). En (52) solamente los [+animados] son accesibles.
- +animados < -animados
- Witin wala-m-bis yal yak sâ-n-kara kisna kas-
3SG hijo-2POS-hijo mujer DAT pollo-3POS-pollo frito morder-PAS
‘Ella le comió el pollo frito a tu hija.’
- Man mik wahai-ki yak sus-ni bakan-ta kala-na-
2SG PRON hermano-1POS DAT zapato-3POS comprar-part dar-PAS-2SG
‘Tú le compraste los zapatos a mi hermano.’
- Û-k dur-ni balna bakan-na-
Casa-1POS puerta-3POS PL comprar-PAS-1SG
‘Compré las puertas de mi casa.’ (Lectura buscada: Le compré las puertas a mi casa.)
- Al-ni pan ting-ni balna dak-
Hombre-3POS árbol rama-3POS PL cortar-PAS
‘El hombre cortó las ramas del árbol.’ (Lectura buscada: Le cortó las ramas al árbol.)
Nótese que en (53-54) se permite la posesión externa porque los poseedores walambis yal ‘tu hija’ y wahaiki ‘mi hermano’ son entidades [+animadas], pero esto no es posible en (55-56), porque los poseedores û ‘casa’ y pan ‘árbol’ son entidades [-animadas], por lo tanto, no dan lugar a la codificación de la posesión externa.
2.4. 2 Jerarquía de alienabilidad
En la lengua tawahka, como ya se explicó, existe la duplicación del dativo cuando la entidad poseía es un sustantivo inalienable, como en (46, 58), pero este fenómeno no ocurre cuando el poseído es alienable, véase (45, 59).
- Inalienable < alienable
- Yal-ki yak sapa-n kal um-na-
Esposa-1POS DAT frente-3POS DAT besar-PAS-1SG
‘Le besé la frente a mi esposa.’
- Titih-ma yak di-n-ukna mal-
Abuela-2POS DAT comida-3POS-comida robar-PAS
74
SEDESOL -RECIDES
2.5 La posesión externa y el cambio de valencia
En la lengua tawahka la posesión externa genera un aumento de valencia, dado que se puede pasar de una posesión nominal con argumento a una posesión externa con dos argumentos como en (60) y (61) respectivamente.
- Yang María kuring-ni parh-tik kala-na-yang. 1SG María pipante-3POS construir-1PART dar-PAS-1SG ‘Yo hice el pipante de María.’ Valencia: 1, 2
- Yang María yak kuring-ni parh-tik kala-na-
1SG María DAT pipante-3POS construir-1PART dar-PAS-1SG
‘Yo le hice el pipante a María.’ Valencia: 1, 2, 3
El cambio de valencia aquí ocurre de la siguiente manera: los verbos transitivos monovalentes se vuelven bivalentes en las construcciones de posesión externa, es decir, la valencia se aumenta en uno, puesto que se pasa de una posición interna de valencia uno a una ascensión del poseedor que aumenta la valencia a dos. Además, los verbos que son bivalentes también pueden ser trivalentes.
Discusión y conclusiones
En primer lugar, los datos analizados afirman que el tawahka tiene algunas restricciones en los mecanismos que codifican el subdominio de la posesión externa, pero estos no han sido tratados en ninguno de los trabajos previos, por tanto, la descripción de esta lengua representa un insumo elemental para alimentar la tipología de lenguas del mundo, es decir, el análisis y documentación de la posesión externa en la lengua tawahka contribuye con una mejor compresión de la diversidad tipológica en las estrategias de codificación de este subdominio funcional. De esta manera, se crean universales y teorías lingüísticas más sólidas, puesto que las lenguas minoritarias también presentan fenómenos muy interesantes para codificar las relaciones posesivas. Además, podemos tener registros formales de esta lengua, usos pragmáticos y documentación vital para enseñar, difundir y revitalizar esta lengua minorizada. Así pues, el primero en referirse a la posesión fue Lehman (1920, 484), pero solamente hizo referencia a los afijos que se usan para formar la posesión nominal: -ke,-ma, -ne, -kena, -mana, nena.
Por su parte, Martínez Landeros (1980, 24) afirma que los pronombres posesivos del del tawahka usan el sustantivo di ‘cosa’, y a eso se le prefija el pronombre personal más el afijo posesivo como en mann-di-m ‘tuyo’. Sobre este mismo aspecto, Hernández Torres (2012; 2019, 25-32) también describen el sistema de afijos que forman la posesión nominal, pero no logra descifrar que su colocación responde a una jerarquía fonológica-prosódica, por tanto, sus resultados generan una serie de excepciones que no son más que un error en la interpretación de los datos.
Sobre la posesión externa, no existe ninguna descripción en los estudios previos, por tanto, de esta descripción se presentan las conclusiones siguientes:
Fundamentado en los postulados propuestos, tanto de Aikhenvald (2013), como los de Stassen (2009), se afirma que el tawahka, para la frase nominal posesiva, coloca primero el poseedor y luego la entidad poseída, como en (26). Luego, en sinergia con Aikhenvald (2013), el tawahka presenta marcaje en el núcleo, es decir, en el elemento poseído a través de un juego de afijos posesivos que responden a tres aspectos fundamentales: i) Codas consonánticas y vocálicas (Tablas 1 y 2), ii) peso de la sílaba y iii) la persona y número, como se ve en (26-28). Con respecto al posicionamiento estructural del juego de afijos posesivos, la lengua tawahka mantiene una unidad afijal, puesto que las marcas posesivas pueden sufijarse o infijarse de acuerdo con el peso silábico (después de un pie fonológico fuertemente empaquetado), es decir, después de un pie bimoraico (FIT-BIN-μμ) como lo expone Kager (1999), véase (32-35).
75
En cuanto a los mecanismos que se usan para estructurar la posesión externa, el tawahka responde a los tipos i) y ii) de la propuesta de Palancar y Zavala (2013), es decir, la posesión externa en tawahka se codifica mediante la estrategia de dativo, en donde el elemento poseedor aparece como un OI (objeto indirecto) por medio de la posposición yak ‘a’, mientras que la entidad poseída funge como un OD (objeto directo), como en (37). Sin embargo, el tawahka también muestra una segunda estrategia donde la entidad poseedora se presenta como un argumento seleccionado por el predicado, y el elemento poseído se codifica como un oblicuo, véase (38).
Dentro de las construcciones de posesión externa, el posicionamiento de la entidad poseída aparece abrumadoramente en posición preverbal, como en (43-44). Sin embargo, el poseedor puede aparecer delante de la entidad poseída y en posición preverbal, como en (43), pero también dislocado a la derecha, en posición posverbal como en (44).
Dentro del subdominio de las entidades que pueden aceptar la posesión externa existe una restricción del espectro semántico, puesto que solamente es aplicable a entidades que son [+animadas], como se muestra en (53-54), pero están restringidas las entidades [-animadas], como en (55-56).
Por otra parte, los contextos en los que no puede aparecer la posesión externa son: i) si el poseedor es una entidad [-animada] y cuando el sujeto es correferencial con la entidad poseída, es decir, existe una restricción en construcciones reflexivas donde no es permitido colocar simultáneamente los pronombres reflexivos y las entidades poseídas.
Pragmáticamente estas construcciones aparecen a nivel discursivo cuando el hablante quiere focalizar el poseedor de una entidad, pero que la construcción está integrada por un poseedor (agente) y un poseído (paciente), y que desde un punto de vista del significado están muy integradas, tal y como lo propone Aikhenvald (2013).
En consonancia con la jerarquía propuesta por Haspelmath (1999), las construcciones de posesión externa en la lengua tawahka responde a: i) Animacidad del poseedor, solo acepta poseedores animados y puede seguir la jerarquía: pronombre de 1ra persona < pronombre de 2da persona < pronombre de 3ra persona < un nombre propio, ii) Afectación, el paciente puede estar afectado positiva o negativamente (benefactivo/malefactivo), iii) inalienabilidad del poseído, solamente las entidades inalienables pueden duplicar el pronombre de dativo y estar en referencia cruzada con el objeto indirecto (poseedor o recipiente), iv) Relación gramatical de lo poseído, la entidad poseída puede codificarse como objeto directo o como oblicuo, v) Relación gramatical del poseedor, el poseedor siempre se codifica como un objeto indirecto. Finalmente, los resultados muestran toda una variedad estructural conque el tawahka codifica este subdominio cognitivo-conceptual, por esta razón, este trabajo, al ser el primero de su tipo, muestra el camino para emprender más estudios que ayuden a describir y salvaguardar esta lengua poco documentada.
Abreviaturas
- DAT: Dativo u OI, 2. PAS: Tiempo pasado, 3. PRS: Tiempo presente, 4. DEM: Pronombre o determinante demostrativo, 5. SG: Número Singular, 6. FUT: Tiempo futuro, 7. PL: Número plural, 8. ART: Artículo definido, 9. PART: Participio pasado, 10. IMPF: Aspecto imperfectivo, 11. EXC: Pronombre exclusivo, 12. OBL: Oblicuo u adjunto, 13. INC: Pronombre inclusivo, 14. 1SG: Primera de singular, 15. 3PL: Tercera de plural, 16. 3SG: Tercera de singular, 17. 2SG: Segunda de singular, 18.1PL: primera de plural, 19. 1POS: Primera posesivo, 20. 2PL: Segunda de plural, 21. 3POS: Tercera posesivo, 22. 2POS: Segunda posesivo.
76
SEDESOL -RECIDES
Bibliografía
• Aikhenvald, Alexandra Y. 2013. “Possession and Ownership: A Cross-Linguistic Perspective”. In Possession and Ownership: A Cross-Linguistic Typology, edited by Alexandra Y. Aikhenvald and R. M. W. Dixon, 1–64. Oxford: Oxford University Press.
• Akamatsu, Tsutomu. 1992. Essentials of Functional Phonology. Louvain-la-Neuve: Peeters.
• Ameka, Felix. 1996. “Body parts in ewe grammar”. In Hilary Chappell and William McGregor (Eds). The grammar of inalienability (a typological perspective on body parts terms and the part-whole relation), 783-840. New York: Mouton de Gruyter.
• Bogard, Sergio. 2017. “Oraciones de Complemento en español: Tipos, Estructura y Función”. Boletćn de filologća vol. 52, núm. 1: 11–45. https://www.scielo.cl/scielo. php?pid=S071893032017000100011&script=sci_abstract
• Bowern, Claire. 2008. Linguistic Fieldwork: A Practical Guide. New York: Palgrave Macmillan.
• Brown, Keith and Jim Miller. 2013. The Cambridge Dictionary of Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press,
• Broadbent, Sylvia M. 1964. The Southern Sierra Miwok Language. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
• Casas Salido, Luis Ramiro. 2018.” Mecanismos de Aumento de Valencia en Guarijío”. Tesis de maestría. Universidad de Sonora.
• Comrie, Bernard. 1989. Language Universals and Linguistic Typology. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press.
• Constela Umaña, Adolfo. 1991. Las Lenguas del Área Intermedia: Introducción a su Estudio Areal. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica,
• Crofi, William. 2009. “Methods for Finding Language Universals in Syntax”. In Universals of Language Today, edited by Sergio Scalise, Elisabetta Magni, and Antonietta Bisetto, 145–64. Bologna: Springer Netherlands.
• Crystal, David. 2008. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Oxford: Blackwell Publishing,
• De Lacy, Paul. 2007. The Cambridge Handbook of Phonology. Cambridge: Cambridge University Press.
• Givón, Thomas. 1995. Functionalism and Grammar. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
• Givón, Thomas. 2018. On Understanding Grammar. Revised edition. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
• Givón, Thomas. 2001. Syntax: An Introduction, vol. I: The Pragmatics of Sociality, Cognition and Communication. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
• Haspelmath, Martin. 1999. “External Possession”. In External Possession, edited by Doris L. Payne and Immanuel Barshi, 109–136. Amsterdam: John Benjamins Publishing.
77
- Heine, Bernd. 1997. Possession: Cognitive Sources, Forces, and Grammaticalization. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hernández Torres, Ramón Augusto. 2002. “Sistema Verbal de la Lengua Tawahka”. Tesis de maestría, Universidad Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
- Hernández Torres, Ramón Augusto. 2012. Gramática Tawahka. Tegucigalpa: Secretaría de Educación, Multimegaprinters,
- Hernández Torres, Ramón Augusto. 2019. Morfología Flexiva: Gramática Tawahka. Londres: Editorial Académica Española,
- Herranz, Atanasio. 2001. Estado, Sociedad y Lenguaje: La Política Lingüística en Honduras. Tegucigalpa: Guaymuras.
- Hyslop, Catriona. 1998. “The Lolovoli dialect of the North-East Ambae language, Vanuatu”. PhD thesis, The Australian National University.
- Jensen, Cheril. 1999. “Tupí-guaraní”. In R. M. W., Dixon y Alexandra Y. Aikhenvald (Eds.). The Amazonian languages. New York: Cambridge University Press.
- Jung Song, Jae. 2001. Linguistic Typology: Morphology and Syntax. London and New York: Routledge Taylor ang Francis Group,
- Kager, René. 1999. Optimality Theory. Cambridge: Cambridge University Press,
- Labov, William. 1983. Modelos Sociolingüísticos. Madrid: Ediciones Cátedra S. A.,
- Lambrecht, Knud. 1994. Information Structure and Sentence Form: Topic, Focus, and the Mental Representations of Discourse Referents. Cambridge: Cambridge University Press,
- Lehman, Walter. 1920. Zentral-América vol. 1 y 2. Berlín: Administración General de los Museos de Berlín.
- Martínez Landeros, Francisco. 1980. La Lengua y la Cultura de los Sumos de Honduras. Tegucigalpa: Instituto Hondureño de Antropología e Historia,
- Mithun, Marianne. 2015. “Discourse and Grammar”. In The Handbook of Discourse Analysis 2nd ed., edited by Deborah Tanne, Heidi E. Hamilton, and Deborah Schiffrin, 11–41. Malden: Blackwell Publishers Ltd.
- Miller, Wick R. 1965. Acoma grammar and texts. London: Cambridge University Press.
- Muchembled, Frédéric. 2014. “La Posesión Predicativa en Lenguas Yutoaztecas”. Tesis doctoral, Universidad de Sonora.
- Murillo Miranda, José Manuel. 2015. “Gramática de la Lengua Guaymí (Dialecto de Costa Rica)”. Tesis de Doctorado Interdisciplinario en Letras y Artes en América Central, Heredia: Universidad Nacional.
- Nichols, Johanna and Balthasar Bickel. 2005. “Locus of Marking in Possessive Noun Phrases”. In The World Atlas of Language Structures, edited by Martin Haspelmath, Martin Dryer, Daniel Gil, and Bernard Comrie, 102–105. Oxford: Oxford University Press.
- Nichols, Johanna. 1986. “Head-Marking and Dependent-Marking Grammar”. Language vol. 62, núm. 1: 56–119.
78
SEDESOL -RECIDES
• Nichols, Johanna. 1988. “On alienable and inalienable possession”. In Honor of Mary Haas. 557-609. Alemania: Walter de Gruyter.
• Nichols, Johanna and Balthasar Bickel. 2005. “Possessive Classification”. In The World Atlas of Language Structures, edited by Martin Haspelmath, Martin Dryer, Daniel Gil, and Bernard Comrie. Reino Unido: Oxford University Press.
• Palancar, Enrique and Roberto Zavala. 2013. Clases Léxicas, Posesión y Cláusulas Complejas en Lenguas de Mesoamérica. México: CIESAS.
• Payne, Doris L. and Immanuel Barshi, eds. 1999. “External Possession: What, Where, How, and Why”. In External Possession, 3–29. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
• Prince, Alan and Paul Smolensky. 2004.Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar. Malden: Blackwell Publishing Ltd.
• Ramírez Sorto, David. 2023. “Sistema de Posesión Atributiva en la Lengua Tawahka: un Enfoque Tipológico Funcional”. Lenguas en Contexto 14, no. 14: 51–69.
• Seiler, Hansjakob. 1981. “Possession as an Operational Dimension of Language.”.
• Shibatani, Masayoshi and Theodora Bynon, eds. 1995. “Approaches to Language Typology: A Conspectus”. In Approaches to Language Typology, 1–25. Oxford: Oxford University Press.
• Singer, Murray. 1999. “External Possession and Language Processes”. In External Possession, edited by Doris L. Payne and Immanuel Barshi, 33–44. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
• Stassen, Leon. 2009.Predicative Possession. Oxford: Oxford University Press.
• Taylor, John R. 1999. “Possession”. In Concise Encyclopedia of Grammatical Categories, edited by Keith Brown y Jim Miller, 300–303. Amsterdam: Elsevier.
• Van Valin, Robert D. 2003. “Functional Linguistics”. En The Handbook of Linguistics, edited by Martin Aronoff y Janie Rees-Miller. Malden: Blackwell Publishers.
• Whitaker, Emilie M. and Paul Atkinson. 2021. “Methodological Reflexivity”. En Reflexivity in Social Research, 37–76. Switzerland: Palgrave Macmillan.
• Yang, Tongyin and Jerold A., Edmondson. 2008. “Kam”. In Anthrony V. M. Diller, Jerol A., Edmondson and Yongxian Luo (Eds.). The tai-kadai languages. 509-584. London: Routledge.
79