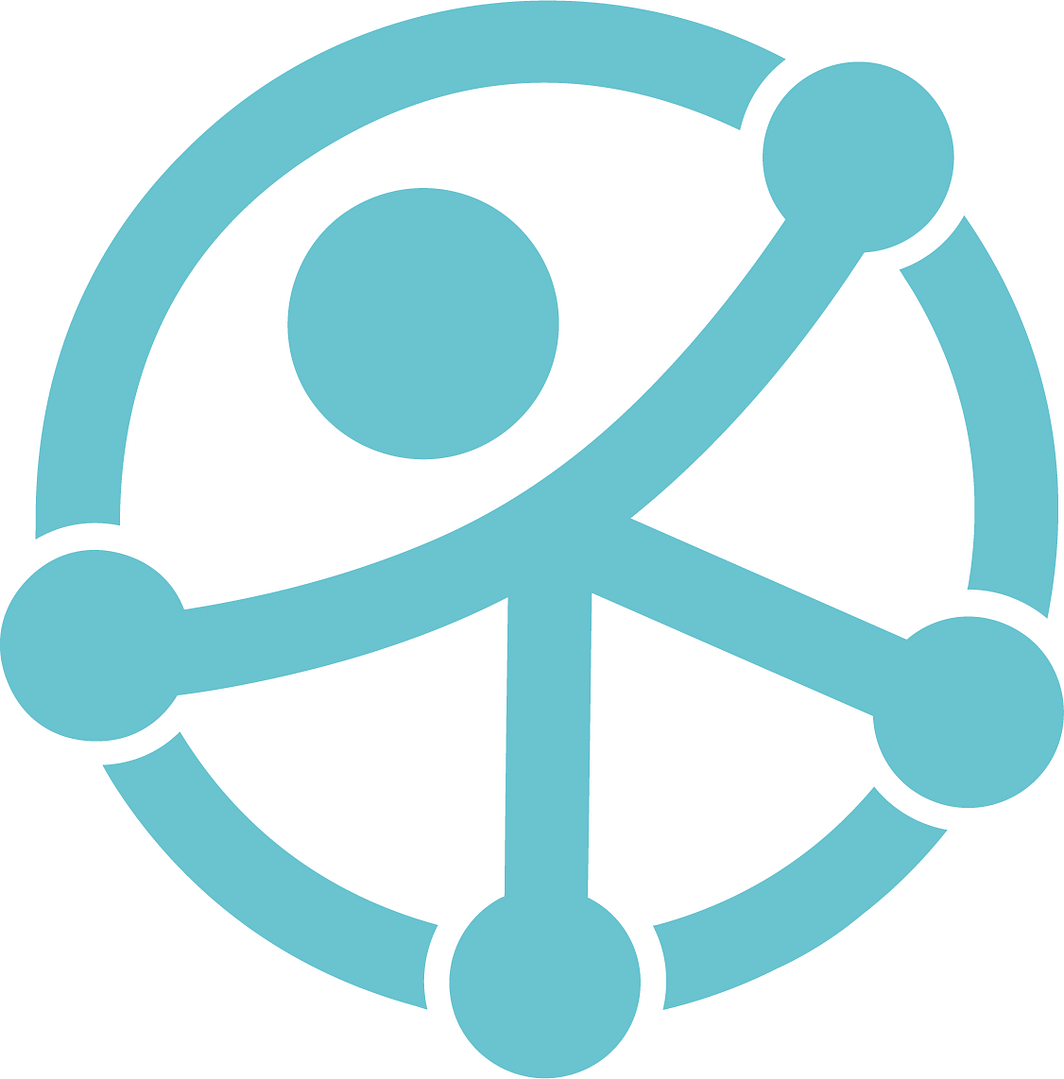ARTÍCULOS


Autor: Silvia González Carías ORCID 0009-0004-5528-9208
Sobre el autor: Universidad Nacional Autónoma de Honduras Departamento de Antropología
Información del manuscrito: Recibido/Received: 30/10/24
Aceptado/Accepted: 04/11/24
Contacto de correspondencia: silvia.gonzalez@unah.edu.hn
Resumen
Introducción: la investigación examina las iniciativas que surgen después de la aprobación del convenio 169 de la OIT en Honduras y el interés hacia pueblos que habían sido ignorados por los gobiernos asimilados con la consiguiente pérdida de sus culturas. Metodología: Investigación Acción Participativa, exploró las comunidades pech en Honduras. Contextualizada en el marco del Programa Integral de Protección Ecológica y Rescate de la Herencia Cultural, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se validó la información y se generaron propuestas para el desarrollo sostenible, a través de talleres y visitas a comunidades. Resultados: El diagnóstico de 1994 abordó las necesidades prioritarias de los pech, integrando enfoques históricos, culturales y socioeconómicosy se exploran las interacciones resultantes de estas relaciones enmarcadas en una coyuntura única en el siglo XX. Conclusiones: La inserción de la academia y del mundo del “desarrollo socioeconómico” en el contexto local trajo consecuencias que algunos podrían considerar positivas y negativas, desde una visión crítica.
Palabras clave: Diagnostico rural participativo, pech, relecturas etnográficas, cooperación al desarrollo.
Abstract
Introduction: The research examines the initiatives that arise after the approval of ILO Convention 169 in Honduras and the interest towards communities that had been ignored by the governments or assimilated with the consequent loss of their cultures. Methodology: Participatory Action Research, explored the Pech communities in Honduras. Contextualized within the framework of the Comprehensive Program for Ecological Protection and Rescue of Cultural Heritage, from the United Nations Development Programme (UNDP), the information was validated and proposals for sustainable development were generated through workshops and community visits. Results: The 1994 diagnosis addressed the priority needs of the Pech, integrating historical, cultural, and socioeconomic approaches, exploring the interactions resulting from these relationships framed within a unique context in the 20th century. Conclusions: The insertion of academia and the world of “socioeconomic development” into the local context brought consequences that some might consider positive and negative, from a critical perspective.
Keywords: Participatory Rural Diagnosis, Pech, Ethnographic Re-readings, Development Cooperation.
100
SEDESOL -RECIDES
El diagnóstico rural participativo
En 1994 cuando trabajaba en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), a los integrantes de la Sección de Etnología, unidad que tenía el honor de liderar, se nos encomendó realizar una investigación participativa utilizando las técnicas de Investigación Acción Participativa (PRA) (Chambers 1992). Muy jóvenes y recién graduadas de la Carrera de Historia, nuestro equipo no tenía experiencia en este tipo de técnicas, que además debían ser aplicadas en todas las comunidades pech del momento. Procedimos a informarnos en el tema, con la buena fortuna de que mi compañero de vida había estudiado con el mismismo Robert Chambers en el IDS (Institute of Developement Studies) en Sussex, Reino Unido. Nos compartió documentos y videos en formato Betamax para ilustrarnos en cómo realizar PRA en Honduras desde la perspectiva de Chambers en La India. Nos formamos a través de sus lecturas y videos, y diseñamos la investigación para implementarse en las comunidades pech en 1994.1 Aquí se pretende hacer una relectura de la experiencia (Czarny 2020).
El diagnóstico por realizar debía acometer una gran variedad de temas, por lo que se planteaba una investigación multidisciplinar incluyendo a un profesional de la biología con experiencia en trabajo con pueblos indígenas, un etnomusicólogo, alguien de la antropología cultural y las dos personas que trabajábamos en la sección de etnología, quienes éramos del área de la historia, aunque ya con un interés en profesionalizarnos en la antropología.
Para complementar el diagnóstico se dieron dos coyunturas favorables, una fue la presencia de una antropóloga de la Escuela de Economía de Londres,2 quien estaba haciendo una práctica en Honduras y se involucró en la investigación, y, por otro lado, el proyecto de la sección de etnología para realizar un estudio etnodemográfico en conjunto con la Unidad de docencia e investigación en población (UDIP) y con la colaboración de un antropólogo y demógrafo de Costa Rica (Vargas 2006). Teniendo en cuenta la próxima realización del diagnóstico pech se decidió comenzar la etnodemografía también con este pueblo.
La investigación se inscribió en el contexto del Programa Integral de Protección Ecológica y Rescate de la Herencia Cultural en Honduras, que surgió del convenio establecido durante la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992. Firmado por el Gobierno de Honduras y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que buscaba promover el desarrollo sustentable en regiones ecológicamente vulnerables habitadas por comunidades indígenas, equilibrando crecimiento económico y conservación ambiental. En este contexto, se llevó a cabo el diagnóstico de las comunidades pech con el fin de fundamentar la planificación estratégica del proyecto y diseñar un plan de acción que abordase sus necesidades prioritarias (González Carías et al 1995). Paralelamente, otros equipos multidisciplinarios realizaron diagnósticos entre comunidades garífunas en la costa norte de Honduras y en el área tawahka de las riberas del río Patuca en la Moskitia hondureña.
La investigación utilizó una metodología de Sondeo Rural Participativo, centrada en aspectos históricos, culturales, ecológicos, económicos y demográficos, considerando además las relaciones de género. Se realizaron visitas en siete comunidades seleccionadas por criterios
- En 2024 las comunidades pech han cambiado de ubicación e incluso de nombre.
- London School of Economics.
101
cualitativos y cuantitativos, y los talleres comunitarios ayudaron a validar la información recopilada y a generar propuestas para futuros proyectos.
Los pech, en su historia, habitaron un amplio territorio en la Moskitia y el noreste de Olancho, en lo que hoy es Atlántida y las Islas de la Bahía. Actualmente viven en comunidades de Colón, Gracias a Dios y Olancho, en un entorno montañoso y boscoso. Su población ha enfrentado desplazamientos continuos debido a la presión de colonizadores y hacendados, y, más recientemente, el llamado frente de colonización agrícola. Los pech formaban parte de grupos organizados en tribus, la falta de documentación ha dificultado su estudio, subrayando la necesidad de investigaciones arqueológicas en la región. Durante la conquista, los pech fueron descritos de manera equivocada en algunas fuentes, y su autodenominación pech (pesh), que significa “gente”, fue confundida con otros grupos indígenas y se utilizó el apelativo “paya”, que ha sido considerado inadecuado (González, Cruz, et al. 1995; Chapman 1958).
Según Anne Chapman (1958), los pech pertenecen a las tribus de “Tierras Bajas”, que incluyen a los jicaques, miskitos, sumos y matagalpas, con una rica interacción cultural en la franja caribeña de Honduras y Nicaragua. Chapman sostiene que estas tribus desarrollaron una cultura antigua basada en la agricultura de yuca dulce, distinta de las teorías que la asocian a culturas circuncaribeñas. Los pech, parte del grupo chibcha, migraron a América Central desde el sur hace miles de años. Al llegar los europeos, los pech habitaban un territorio que se extendía desde el río Aguán hasta la Laguna de Caratasca, limitando con otros grupos indígenas. En 1502, Cristóbal Colón llegó a las costas de Honduras, donde habitaban los pech. Durante el siglo XVI, la región de Taguzgalpa no fue plenamente integrada en las jurisdicciones coloniales y los esfuerzos de los españoles para pacificar y colonizar Olancho enfrentaron resistencia (Newson 2000; Chapman 1958; González, Cruz, et al. 1995; Juan Carlos Vargas 2006).
Las expediciones misioneras a finales del siglo XVII también encontraron resistencia. A pesar de las dificultades, los esfuerzos de los españoles para establecer misiones en la región comenzaron con frailes franciscanos en el siglo XVII. A lo largo de este período se fundaron misiones en varias localidades, pero se enfrentaron a la resistencia indígena (Newson 2000; Chapman 1958; Conzemius 1927).
Durante el siglo XVII los pech atacaron las colonias españolas en el valle de Agalta, lo que resultó en expediciones militares para capturarlos. En 1739, Eugenio Pérez registró a 255 indígenas “pech o sumos” en la Reducción de San Buenaventura, pero las misiones enfrentaron la oposición de los miskitos, quienes comenzaron a dominar la región. A principios del siglo XIX, fray Antonio Liendo fundó dos pueblos en el valle de Agalta y el padre Manuel de Jesús Subirana logró avances en la legalización de tierras indígenas (R. Rivas 2000; Flores and Griffin 1991; Newson 2000; Chapman 1958; González, Cruz, et al. 1995).
Durante este período los Miskitos se aliaron a piratas ingleses y franceses, ampliando su dominio sobre las tribus vecinas. Los pech se retiraron hacia áreas interiores en busca de protección. Tras la renuncia de Inglaterra al protectorado sobre los miskitos en 1786, el gobierno español intentó establecer colonias agrícolas, pero estas fueron atacadas por los Miskitos. A partir de 1820, la influencia Miskita continuó intentando colonizar tierras en la región pech. Con la independencia de España en 1821, Inglaterra reocupó la región, que fue incorporada a la República de Honduras en 1860, marcando el inicio de una nueva etapa en la historia de los pech (R. Rivas 2000).
La independencia en 1821 trajo cambios políticos, pero la situación de los pueblos indígenas no mejoró. Durante el período republicano, el padre Manuel de Jesús Subirana promovió la evangelización y gestionó tierras en El Carbón y Dulce Nombre de Jesús, mientras que la llegada de ladinos y criollos amenazaba la integridad de las comunidades indígenas. La política liberal adoptada por Honduras fomentó la asimilación de estos pueblos y derogó leyes que protegían sus derechos, lo que llevó a la expropiación de sus tierras (González 1998; González, Cruz, et al. 1995).
102
SEDESOL -RECIDES
A finales del siglo XIX se establecieron escuelas para integrar a las comunidades indígenas, y en 1868 se creó el departamento de Gracias a Dios, con el objetivo de aculturar y evangelizar a las tribus nómadas. Aunque se instituyeron curadores para proteger a los indígenas, este rol fue reemplazado por gobernadores tutores durante la Reforma Liberal, y a partir de 1893 se implementó una política paternalista que ofrecía herramientas agrícolas y educación, manteniendo un enfoque integracionista (González 1998).
Entre 1932 y 1941, Honduras enfrentó guerras civiles que generaron indiferencia hacia las comunidades indígenas. El gobierno de Tiburcio Carías Andino firmó en 1941 la Convención de Pátzcuaro, resultando en la creación del Instituto Indigenista Interamericano. Sin embargo, hasta 1967, la inestabilidad política relegó a los indígenas a un papel secundario en la agenda nacional, mientras sus territorios eran explotados (Newson 2000).
Santa María del Carbón recuerda su origen en 1830, cuando los indígenas huyeron de San Esteban ante la amenaza española. El padre Manuel de Jesús Subirana llegó en 1862 y se convirtió en una figura central para la comunidad. Para principios del siglo XX, los pech se habían establecido en la zona, aunque continuaron dispersos en caseríos. A partir de 1980, la apertura de una carretera facilitó el comercio, pero también trajo un aumento de la presencia ladina,3 lo que, según las personas entrevistadas, significaba una “amenaza a su cultura” (Entrevistas en Santa María del Carbón, septiembre 1994).
Desarrollo, paternalismo y “buenas intenciones”
Desde 1983, iniciativas de la cooperación al desarrollo buscaron “mejorar la calidad de vida de las comunidades pech” lo que, en ocasiones, entraba en conflicto con la forma en que las personas pech consideraban que debían vivir y con lo que sus vecinos los pechakua estimaban que era lo “correcto”. Por ejemplo, se nos relató que una agencia de cooperación al desarrollo entregó cabras a una comunidad pech cercana a Dulce Nombre de Culmí para su crianza. Una vez que los cooperantes salieron del área, se decía que las cabras habían sido sacrificadas para alimento. Esta historia fue narrada entre población mestiza de Culmí quienes pretendían ridiculizar a los indígenas pech de quienes también se mencionaba que “no hablaban español, sino que solamente dialecto” (González, Cruz, et al. 1995). Las lecturas de este hecho nos llevan por varios caminos: por un lado, la agencia de cooperación hizo las del cuento del mono que “salva” a un pez porque, según él, el pez se estaba ahogando en el río. Al sacarlo del agua el mono se siente defraudado al ver que el pez muere a pesar de sus “buenas intenciones”.
Las lecciones para la cooperación internacional se fueron dando poco a poco en la siguiente década. Precisamente, las lecciones de Chambers sobre Investigación Acción Participativa (1992) iban por ese camino: las agencias deberían aprender sobre la diversidad cultural, las lógicas nativas-locales, las expectativas distintas sobre la intensificación de la producción, las percepciones del buen vivir (Burman 2017a). Para 2024 el panorama se ha ampliado y una variedad de perspectivas que incluyen desde la ontologías relacionales entre humanos y no humanos, la ecosofía (Biset 2020; Blaser, 2013; Bugallo 2011; Descola 2005; González- Abrisketa & Carro-Ripalda 2016) hasta las visiones cosmopolíticas de colaboración entre lo local, lo regional, lo nacional y lo global en la búsqueda de un planeta más sostenible que asimile las lecciones para la humanidad que los pueblos indígenas conservan en sus cosmovisiones (Descola 2005, 2011, 2013; Escobar 2000; Stengers & Goldstein 2019).
La inserción de la ganadería y las costumbres vinculadas a este rubro económico, así como una interacción conflictiva en poblados cercanos a las comunidades pech de Olancho como Santa María del Carbón y su cercanía al poblado mestizo de San Esteban y Agua Zarca, Vallecito, Jocomico y Nueva Subirana, próximas a Dulce Nombre de Culmí, afectaron las costumbres de algunos pech, quienes adoptaron el patrón violento de sus vecinos. Algunas manifestaciones de esta situación se ejemplifican en el asesinato y mutilación de un joven pech por sus propios parientes debido a una discusión motivada por una vaca que entró al área de cultivo de estos. El dolor de su madre se intensificaba al ver que no se había hecho justicia y los hechores del delito se encontraban libres y amenazantes en las cercanías de su vivienda.
3. Ladino, nombre utilizado para mestizos hispanohablantes o para indígenas aculturizados a la sociedad dominante “ladinizados”. En pech se utiliza la palabra pechakua para designar a esta población.
103
manifestaciones de esta situación se ejemplifican en el asesinato y mutilación de un joven pech por sus propios parientes debido a una discusión motivada por una vaca que entró al área de cultivo de estos. El dolor de su madre se intensificaba al ver que no se había hecho justicia y los hechores del delito se encontraban libres y amenazantes en las cercanías de su vivienda.
Otro ejemplo de la violencia y competencia por los recursos que los pech habían utilizado desde la antigüedad se manifestó en el asesinato de dos jóvenes que recolectaban aceite de liquidámbar al norte de Pueblo Nuevo Subirana. La impotencia subsiguiente se observa en la falta de atención por parte de las autoridades, la impunidad y resignación de las personas dolientes frente a las injusticias (González, Cruz, et al. 1995).
La segunda situación que podemos releer a través del ejemplo de la crianza de las cabras es la percepción que la población mestiza de Dulce Nombre de Culmí tenía sobre los pech de las comunidades vecinas. Sin embargo, esto no siempre fue así, los pech fueron los dueños de Culmí, el alcalde y sus regidores pertenecían al pueblo indígena. A mediados del siglo XIX llega a territorio hondureño el sacerdote catalán Manuel de Jesús Subirana. Este religioso pudo entrar en La Mosquitia y vivir entre los pech por muchos años, catequizándolos. Subirana funda las poblaciones de Santa María del Carbón y Dulce Nombre de Jesús (Culmí) y logra el reconocimiento de estos a través de la legalización de sus tierras. A pesar de que en el área de Culmí los pech tuvieron el control, incluso municipal, del pueblo, ellos mismos expresan que “dejaron entrar a los pechakua” lo que gradualmente los fue orillando hasta que huyeron a otros territorios frente al acaparamiento ladino de las estructuras de poder (Entrevistas Diagnóstico Pech 1994).
Como consecuencia, los pech buscaron nuevos derroteros que fueron conformando las aldeas y caseríos que conocimos en el año 1994. Silín, ubicado en el departamento de Colón, comenzó a formarse en los años 60, cuando familias pech se asentaron en terrenos otorgados por el señor Próspero Castillo. Esta comunidad mantuvo relaciones cercanas con Santa María del Carbón. Subirana fue fundada en 1971, cuando el cacique Arcadio Escobar Vargas se trasladó allí ante la presión en Culmí. Aunque Subirana y Culmí comparten un historial de desplazamientos en busca de mejores oportunidades comerciales, enfrentaron desafíos similares debido a la pérdida de tierras ante ladinos. Vallecito y Agua Zarca, ambas fueron una extensión de Culmí, se establecieron como refugio y persistieron a pesar de las invasiones ladinas y desde entonces han enfrentado tensiones y conflictos (González, Cruz, et al. 1995).
Cosmovisión y ontologías
La cultura pech presentaba en 1994 una cosmovisión rica y bien documentada: el trabajo de Lázaro Flores y Wendy Griffin Dioses, Héroes y Hombres en el Universo Mítico pech (1991) rescata la tradición oral en un contexto donde su transmisión ha disminuido. En esta cosmovisión, todas las actividades tenían un carácter religioso, y se entendía que la naturaleza, la sociedad y el ser humano eran una totalidad interconectada. Los mitos de origen relatan la procedencia del pueblo desde un “abuelo primordial”, simbolizado por el rayo, la fuente de vida. El abuelo creó dieciocho dioses, nueve hombres y nueve mujeres, reflejando un vínculo profundo entre la existencia, la naturaleza y la identidad. La cosmovisión pech analizada en esta obra refleja la conexión entre naturaleza, sociedad y ser humano. Los relatos sagrados, transmitidos por chamanes y ancianos, se consideraban fundamentales para definir la identidad del pueblo. Los ritos asociados al ciclo de la vida, como el “Kech”requerían la participación de chamanes, quienes regulaban la interacción de la comunidad con los espíritus de la naturaleza. Se percibía desde ese momento una necesidad de incorporar estos aspectos en el sistema educativo para preservar la identidad cultural. Muchos pech se sentían confundidos sobre su identidad, cuestionando si mejorar sus condiciones de vida implicaba renunciar a su cultura. De allí el interés por conservar y rescatar las tradiciones impulsado por líderes comunitarios (González, Cruz, et al. 1995).
En el libro de Flores y Griffin (1991) destaca el Patakako, figura central, sacerdote y líder tribal. Su papel incluye la enseñanza de la agricultura, asociado a mitos de creación, se relaciona con los Watá, asesores de la caza y pesca, que conocen de medicina natural y ceremonias de curación. El sunwatá es un curandero que transmite mensajes espirituales a la comunidad. Este conocimiento cultural se consideraba en riesgo pues los jóvenes desconocían sus creencias y prácticas. Hasta 1994 las comunidades pech habían mantenido técnicas artesanales tradicionales, como la confección de telas de algodón con telares horizontales y la elaboración de objetos de henequén y fibras naturales. En el 1994 algunas familias aún cultivaban algodón, usado para limpieza y curación. A pesar de la disminución en la producción de artesanías, las generaciones mayores de 30 años poseían un importante conocimiento técnico. Los jóvenes se inclinaban hacia oficios no tradicionales como costura y carpintería. La introducción de productos externos había reemplazado las industrias locales, llevando a la pérdida de habilidades como el hilado y la producción de utensilios de barro (Entrevistas y observación, Diagnóstico Pech 1994).
104
SEDESOL -RECIDES
La lengua pech
Datos del estudio etnodemográfico de 1994 mostraban una situación de riesgo de la lengua pech: en un análisis demográfico de la población mayor de 6 años, en el grupo etario de 6-10 años, se registraron 157 hablantes de 270 personas; entre 11-15 años, los hablantes fueron 180 de 298; entre los 16-20 había 137 hablantes de 224; entre 21-25 años, 99 de 155 personas eran hablantes, y entre 26-30 años, había 84 hablantes de 121. Había 63 hablantes en las edades de 31-35 y 36-40 años, con poblaciones de 99 y 90, respectivamente (González, Cruz, et al. 1995).
Al analizar los grupos de mayores edades, se observó que en el intervalo de 41 a 45 años había 55 hablantes de 67 personas, entre 46 a 50 años, 46 de 56 eran hablantes, y en el grupo de 51 a 55 años, 27 de 32. Para los mayores de 56, años el número de hablantes aumentaba progresivamente, con 22 de 26 en el rango de 56 a 60 años, 21 de 25 en el intervalo de 61 a 65 años, y 11 hablantes en los grupos de 66 a 70 y 71 a 75 años, respectivamente. En el grupo de 76 a 80 años había 5 hablantes de 7, 1 hablante de 81-85 años y 12 de 21 entre 91-95 años. En resumen, el total de hablantes era de 993, de 1518 personas mayores de 6 años (González et al. 1995).
La lengua se preservaba más en barrios aislados como Agua Amarilla y La Laguna, en El Carbón, donde algunas personas no utilizaban el español. Los líderes expresaban preocupación por la pérdida entre los jóvenes, quienes comprendían el idioma, pero no lo hablaban con fluidez4. En comunidades alejadas y aisladas como Silín y Jocomico, el uso de la lengua había disminuido significativamente. El profesor Exequiel Martínez señaló al equipo de investigadores que uno de los principales desafíos en el aprendizaje del pech era su pronunciación, que incluye “19 letras además de las vocales”. Un análisis por comunidades mostró diferentes niveles de uso de la lengua pech. En Santa María del Carbón había una mejor retención del idioma, mientras que en Silín y Subirana el uso era escaso. En Jocomico y Pisijire solo algunos adultos hablaban pech, igual en Vallecito y Agua Zarca (Entrevistas Diagnóstico Pech 1994).
La música pech estaba conectada a sus tradiciones mágico-religiosas, se interpretaba durante ceremonias como el Kesh. En 1994 se había reducido la ejecución de la música tradicional y la tradición se encontraba en manos de ancianos. Los instrumentos musicales como el tempuká (tambor), kamacha (maracas) y arwá (flauta) eran escasamente confeccionadas y ejecutadas. En El Carbón, el grupo musical Piriwá componía canciones en lengua pech, pero con tonalidades rancheras. Se percibió un interés en la preservación cultural por parte de miembros influyentes de la comunidad, lo que se veía obstaculizado por las actitudes de otros grupos hacia los indígenas, demandando un trabajo adicional de concientización y valorización cultural para establecer relaciones equitativas (González, Cruz, et al. 1995; González, Mumford, et al. 1995).
4. Para información sobre el estado de la lengua entre 2020-2024 ver trabajos de Chamoreau (Centro de Estudios mexicanos y centroamericanos CEMCA and Chamoreau 2020; Chamoreau and Caceres Arandia 2024).
105
Diversidad ecológica y desafíos en el territorio pech
Santa María del Carbón, al noreste de Olancho, abarca 7 293.75 hectáreas con un uso del suelo que incluye bosques y áreas agrícolas. La construcción de la carretera causó disminución de la biodiversidad. Silín colinda con el Parque Natural Capiro-Calentura, poseyendo un bosque tropical-húmedo con alta biodiversidad, aunque sus suelos son erosionados y enfrenta problemas de sedimentación en su represa de agua. Subirana presenta tres paisajes: montaña, serranía y vegas. La montaña tenía rica biodiversidad, pero había perdido parte de su cobertura forestal. La serranía mostraba menor diversidad biológica y más presión por la explotación de recursos, las vegas eran más productivas, pero también estaban bajo fuerte presión. Jocomico, en colindancia con la reserva del Río Plátano presentaba alta diversidad ecológica, aunque su cobertura forestal estaba deteriorada y el uso de la tierra era inadecuado (González, Cruz, et al. 1995).
La serranía abarca el 75 % del territorio, con una topografía variable y predominancia de bosques de coníferas. Aunque había buena regeneración del bosque tras la explotación maderera en los años 80, la fauna era limitada y los incendios aun representaban un problema. Las vegas, que constituyen alrededor del 5 % del territorio, son las más productivas y presentan mayor diversidad biológica, pero estaban sometidas a presiones agrícolas.
Pisijire era una comunidad pequeña con intensa presión agrícola y un paisaje de bosques ralos de pinares jóvenes. Vallecito combinaba montaña, serranía y vegas, tenía una alta diversidad biológica en su montaña, pero su serranía estaba afectada por la presión por leña y pastoreo. Agua Zarca mostraba una serranía con pinares jóvenes y vegas productivas, que representaban la mayor diversidad biológica del territorio. La falta de estudios resalta la necesidad de investigaciones para preservar y gestionar adecuadamente los recursos ecológicos del territorio pech (González, Cruz, et al. 1995).
La población de Subirana reportó diversas especies de fauna: la codorniz de montaña (Dactylortyx thoracicus), la chachalaca (Ortalis vetula), el danto (Tapirus bairdii) y la jaguilla (Tayassu pecari). Expresaron que hay una disminución en las poblaciones de especies como el danto y los monos, lo que plantea preocupaciones sobre la salud del ecosistema local. La diversidad ecológica se mostraba variada en 1994, desde la agricultura y ganadería en Silín hasta los paisajes montañosos de Subirana. Sin embargo, la biodiversidad estaba ya en riesgo por diversas presiones. El territorio en Olancho estuvo bajo presión histórica, resultando en la reducción de su territorio desde la época colonial. En 1994 la situación de los títulos de propiedad era variaba: El Carbón contaba con un título de propiedad; Silín con una garantía de posesión de 1 500 manzanas, enfrentaba conflictos por tierras originalmente no ocupadas por los pech. Subirana poseía una garantía, pero enfrentaba tensiones debido a la presencia de familias ladinas en su territorio. Jocomico y Pisijire habían recibido garantías, aunque Pisijire se encontraba en una situación dificil por su tamaño reducido.
Vallecito y Agua Zarca poseían títulos desde 1994, pero ambos enfrentaban insuficiencia de tierras. La presión de invasiones había aumentado, especialmente en El Carbón, donde la apertura de la carretera facilitó la llegada de ladinos. Silín coexistía en paz con ladinos y garífunas, pero la incertidumbre sobre el futuro de las tierras persistía. Subirana presentaba tensiones por las invasiones, en Jocomico se había manejado la interacción con ladinos diplomáticamente. El territorio de Pisijire se había reducido, llevando a los habitantes a reubicarse. Vallecito enfrentaba problemas de venta de tierras a ladinos, y Agua Zarca sufría descombros y contaminación de ríos (González, Cruz, et al. 1995).
En general, las comunidades pech luchaban en 1994 por la preservación de su territorio ante la presión externa y la gestión interna de sus recursos. La situación territorial de las comunidades presentaba serios desafíos para su sustentabilidad. Los títulos de propiedad, como el de Vallecito, no aseguraban recursos suficientes para las futuras generaciones. La falta de tierras fértiles y el aumento poblacional condujeron a prácticas agrícolas insostenibles y a la deforestación. En El Carbón había potencial a corto plazo y en Silín los terrenos eran poco adecuados para la agricultura, con erosión y falta de sostenibilidad. Subirana necesitaba reubicar a los “invasores” y controlar la cacería, mientras que la pesca indiscriminada y la ganadería “afectaban el ecosistema”. Jocomico tenía tierras suficientes, pero requería un manejo adecuado. Pisijire enfrentaba problemas de sustentabilidad sin reubicación mientras que Vallecito y Agua Zarca eran insostenibles, con dependencia del jornaleo y pérdida de prácticas tradicionales, poniendo en riesgo la comunicación intergeneracional y la cultura pech (Entrevistas Diagnóstico Pech 1994).
106
SEDESOL -RECIDES
La sustentabilidad de las comunidades pech hace 30 años dependía de un enfoque integral que abarcaba la medición adecuada de tierras, el manejo de recursos naturales y la preservación cultural, además de políticas nacionales. La gestión del hábitat funcional era esencial para su subsistencia y estaba ligada a su identidad cultural. Como cazadores- recolectores, los pech necesitaban amplios territorios para obtener recursos, lo que se reflejaba en su idioma, con numerosos términos para especies animales y vegetales.
Tabla 1. Títulos de propiedad y tenencia de la tierra en comunidades pech de 1994
| Comunidad | Títulos de propiedad | Situación en 1994 |
|---|---|---|
| S. M. del Carbón | Título 1994 | Invasiones, deforestación. |
| Silín | Garantía de posesión | Conflictos por tierras no ocupadas, erosión y falta de sostenibilidad. |
| Subirana | Garantía de posesión | Tensiones por familias ladinas, necesidad de reubicación. |
| Jocomico | Garantía de posesión | Tierras suficientes, necesita zonificación y manejo adecuado. |
| Pisijire | Garantía de posesión | Sin posibilidades de sustentabilidad sin reubicación. |
| Vallecito | Títulos desde 1994 | Insostenible, dependencia del jornaleo, problemas de venta de tierras. |
| Agua Zarca | Títulos desde 1994 | Insostenible, presión sobre recursos, falta de planificación. |
Fuente: Entrevistas Diagnóstico Pech 1994.
En Santa María del Carbón, las actividades cambiaron debido al mercado, resultando en una disminución de la recolección de pimienta y extracción de oro, mientras que la explotación de resina de liquidámbar continuó. Silín limitó sus actividades a la vivienda y la montaña, enfrentando una caída en la pesca y caza. En Subirana, aunque se realizaron actividades agrícolas, la deforestación afectó la fauna, impulsando la búsqueda de nuevos territorios. Jocomico enfrentó limitaciones en cacería y pesca por factores externos y carecía de tierras agrícolas adecuadas. Pisijire necesitaba nuevas tierras para cultivos, pero su desarrollo se limitó por la falta de recursos. Vallecito y Agua Zarca experimentaron presiones externas que redujeron su hábitat funcional y limitaron sus actividades.
El uso de recursos naturales mostró diversas prácticas y desafíos. Santa María del Carbón utilizó la tierra para agricultura y el bosque como fuente de leña y materiales. Silín tuvo menor dependencia del bosque, centrada en la construcción. En Subirana, la sobreexplotación del roble y la casi extinción de la caoba fueron preocupantes. Jocomico empleó leña y madera, mientras que Pisijire enfrentó escasez de recursos. Vallecito y Agua Zarca tuvieron problemas de acceso al agua y calidad de recursos.
107
La tenencia de la tierra en las comunidades pech ha evolucionado hacia una apropiación individual influenciada por factores externos, con relaciones familiares que regulan el acceso, aunque las mujeres dependen de los hombres para trabajar la tierra. El cercado de terrenos ha aumentado, afectando los cultivos indígenas. En 1994, las comunidades enfrentaban serios desafíos en tenencia de tierras y conflictos externos que impactaban su autosuficiencia. La falta de recursos y un manejo territorial adecuado agravaron la situación, lo que hacía necesaria una estrategia nacional integral para respetar sus derechos territoriales y culturales (Plant and Hvalkof 2002).
La economía tradicional pasó de la caza y recolección a una dependencia de la agricultura de subsistencia. De los 2 079 pech registrados, 652 se dedicaban a la agricultura, mientras que la caza y pesca disminuyeron. La producción agrícola debía satisfacer necesidades alimentarias y generar ingresos, pero la falta de excedentes limitaba los beneficios directos, ya que muchas veces se consumía localmente o se vendía a precios bajos.
En comunidades como El Carbón, la agricultura de subsistencia se complementó con el jornaleo tras la construcción de carreteras que mejoraron el acceso a los mercados. Silín mantuvo la tradición agrícola, aunque el trabajo asalariado en fincas ganaderas y construcción fue en aumento. La división del trabajo por género era evidente, con hombres en cultivos más rígidos y mujeres en responsabilidades domésticas y agrícolas.
Lascomunidadespechtambiénenfrentabanamenazasdecontrolexternoporpartedecomerciantes y la explotación de recursos naturales. En Subirana, la agricultura y el corte de café predominaban, aunque la comercialización era complicada. Jocomico tenía un patrón similar, mientras que Pisijire dependía del jornaleo por la falta de tierras, lo que provocaba la sobreexplotación de recursos. Vallecito, cercano a Culmí, vio un aumento en el servicio doméstico y la venta de leña, mientras que Agua Zarca se benefició de áreas fértiles, aumentando su producción agrícola.
Históricamente, la agricultura se basó en el sistema de roza y quema, utilizando guamiles (tierra en barbecho) para cultivar yuca, maíz, frijol, arroz y café (R. D. Rivas 1994). En Santa María del Carbón, la venta de cerdos y jolotes modificó la producción agrícola, aumentando el cultivo de maíz a expensas de la yuca (González et al. 1995).
Tabla 2. Economía de las comunidades pech en 1994
| Comunidad | Actividades Económicas | Características Específicas |
|---|---|---|
| Santa María del Carbón | Agricultura de subsistencia, jornaleo | Venta de cerdos y jolotes; aumento en cultivo de maíz |
| Silín | Agricultura, trabajo asalariado en fincas y construcción | Tradición agrícola, pero creciente dependencia del empleo |
| Subirana | Agricultura, corte de café | Dificultad en comercialización por escasez de accesibilidad |
| Jocomico | Agricultura, jornaleo menos común | Difícil acceso limita comercialización; carpinteros y panaderas |
| Pisijire | Agricultura fundamental, jornaleo vital | Falta de tierras, sobreexplotación de recursos |
| Vallecito | Agricultura, servicio doméstico, venta de leña | Escasez de tierras agrícolas, alquiler necesario |
| Agua Zarca | Agricultura aumentada por apertura de carreteras | División de áreas fértiles y accesibles |
Fuente: Entrevistas Diagnóstico Pech 1994.
108
Tabla 3. Ciclo productivo en Santa María del Carbón en 1994
| Cultivo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz | Limpia | Tapisca y aporreo | Quema de guamil | Siembra de primera | Limpia | Tapisca | Limpia de guamil | Aporreo | ||||
| Frijol | Cosecha | Siembra | Limpia | Cosecha | Preparación de la tierra | Siembra | Limpia | |||||
| Arroz | Siembra | Limpia | 2da. chapia (si es necesario) | Cosecha | ||||||||
| Plátano | Limpia | Cosecha | Siembra | Limpia | Limpia | |||||||
| Café | Siembra | Cosecha (3er. corte) | Cosecha (1er. corte) | Siembra | (2do. corte) | (2do. corte) |
Fuente: Entrevistas Diagnóstico Pech 1994.
Tabla 4. Cultivos en las comunidades pech de 1994
| Aspecto | Detalles |
|---|---|
| Maíz | Cultivado dos veces al año, alta demanda de nutrientes, rápido período productivo y permite cosechas almacenables. |
| Frijoles | Cultivados en montaña, con un ciclo productivo adaptado al clima. |
| Arroz | Siembra y cosecha en función de la lluvia. |
| Otros cultivos | Yuca, plátano y café cultivados, pero la diversidad ha disminuido. |
| Rol de las mujeres | Modificado por la llegada de la carretera y el cambio en el sistema de producción. |
| Períodos de barbecho | Disminuidos de 6-10 años a 2-4 años, afectando la calidad del suelo. |
| Parcelas | Cultivo en parcelas más alejadas de las viviendas debido a la degradación de suelos cercanos. |
| Productos comestibles | Yuca, maíz, frijol, arroz, caña, plátano, banano, guineo, limón, naranja, café, cacao, zapote, coco, maracuyá, piña, guanábana y aguacate. |
| Silín | Cultivos de maíz, frijol y yuca, con menor diversidad. Participación de mujeres en la agricultura es limitada. |
| Subirana | Producción desplazada a terrenos más alejados. Cultivos de maíz, frijol, arroz, yuca y otros. Período de barbecho disminuido a 3-4 años. |
109
Fuente: Entrevistas Diagnóstico Pech 1994.
El ciclo productivo y la estructura agrícola estaban influenciados por factores socioeconómicos, cambios en el acceso a mercados y el manejo sostenible de la tierra.
Tabla 5. El ciclo productivo de Subirana en 1994
| Cultivo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz | 2da. Limpia de postrera | Botan guamil grueso, descombrado | Cosecha de maíz de postrera | Quema de guamil para primera | Cosecha de maíz de postrera | Quema de guamil para primera | Siembra de primera | 1era. limpia de primera | 2da. limpia de primera | Cosecha de elote de primera | Cosecha de mazorcas de primera | Limpia y preparación de terreno postrera |
| Frijol | Cosecha de postrera | Cosecha de postrera y aporreo | Botan guamil grueso | Quema para primera | Quema para primera | Siembra de primera | 1era. limpia de primera | 2da. limpia de primera | Limpia | Cosecha, aporreo | Preparación del terreno para postrera | Siembra de postrera |
| Arroz | Botan para preparar terreno | Preparación del terreno | Siembra | Limpia | Cosecha | |||||||
| Plátano | Limpia | Cosecha | Siembra | Limpia | Limpia | |||||||
| Café | Cosecha | Siembra | Siembra | Cosecha | ||||||||
| Clima | Verano, algunas lluvias | Verano, lluvias moderadas | Soleado, verano | Verano seco | Lluvioso | Lloviznas | Canícula | Lluvias | Lluvias moderadas | Lluvioso | Lluvioso |
Fuente: Entrevistas Diagnóstico Pech 1994.
En 1994 el sistema económico familiar de los pech se basaba en la familia extensa como unidad de producción, donde las tareas se distribuían según género y edad. Aunque ambos sexos participaban en actividades agrícolas, las mujeres se encargaban principalmente de labores domésticas y crianza de animales menores, y la transformación de recursos alimenticios, mientras que los hombres se enfocaban en la caza, la pesca y el cultivo de maíz y café. La crianza de animales menores era responsabilidad de las mujeres, mientras que el ganado era generalmente responsabilidad masculina. La crianza de ganado había disminuido en algunas áreas debido a la competencia y problemas con el robo.
Las relaciones comunitarias se basaban en lazos de parentesco que regulaban el trabajo y el intercambio. Aunque se consideraba que el trabajo colectivo había disminuido aún se organizaban actividades conjuntas en situaciones de necesidad. La comercialización de productos se dividía entre hombres y mujeres, quienes manejaban diferentes productos, y había una tendencia hacia la realización de trabajo asalariado externo o jornaleo para asegurar ingresos estables, especialmente en épocas de incertidumbre agrícola.
110
SEDESOL -RECIDES
Tabla 6. Cultivos y sistemas productivos en 1994
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Cultivos | Maíz, frijol, arroz, plátano y café. |
| Maíz | Sembrado en dos temporadas, autoconsumo, problemas de plagas y clima. |
| Frijol | Menor cantidad, consumo familiar, cultivado en terrenos de ladera. |
| Arroz | Cultivado una vez al año, limitado por plagas. |
| Yuca | Cultivada para consumo humano. |
| Café | Cosecha varias veces al año. |
| Diversificación | Interés en frutales (naranjos, mangos), problemas de plagas y deterioro del suelo. |
| Agricultura externa | En Jocomico y Pisijire, énfasis en agricultura de ladera, necesidad de alquilar tierras. |
| Caza y pesca | Disminución en prácticas de caza y pesca, escasez de recursos y competencia externa. |
| Sistema económico | Familia extensa como unidad de producción, tareas distribuidas por género y edad. |
| Rol de la mujer | Responsabilidad en crianza de animales menores y transformación de alimentos. |
| Trabajo colectivo | Disminuido, pero aún presente en actividades conjuntas. |
| Comercialización | División de responsabilidades, hombres y mujeres manejan diferentes productos. |
| Trabajo externo | Tendencia creciente para asegurar ingresos estables en tiempos de incertidumbre agrícola. |
Fuente: Entrevistas Diagnóstico Pech 1994.
En 1994, la comercialización en las comunidades pech dependió en gran medida de comerciantes intermediarios, especialmente en áreas con acceso limitado a mercados. El Carbón y Silín disfrutaron de mejores condiciones de transporte, lo que facilitó la venta directa en mercados cercanos. La apertura de carreteras mejoró la capacidad de comercialización y la variedad de cultivos, aunque las familias se quejaron de los precios bajos ofrecidos por los intermediarios. Subirana y Jocomico enfrentaron dificultades por su inaccesibilidad, siendo más vulnerables a precios bajos. En Pisijire y Vallecito la competencia afectó la cantidad de productos vendidos, pero mantuvieron relaciones comerciales directas con mercados locales.
Respecto al acceso a créditos, las familias no recibían financiamiento efectivo y la asesoría agrícola dependía de organizaciones externas. En términos de género, las mujeres desempeñaron roles fundamentales en la economía local, aunque su participación en reuniones públicas era limitada. A pesar de una percepción de igualdad en el trabajo, las mujeres hablaban menos en espacios mixtos. En educación, había disparidades, más hombres asistiendo a la escuela y una mayor tasa de analfabetismo entre mujeres.
111
En 1994, el movimiento poblacional entre las comunidades pech fue principalmente intraétnico, motivado por uniones conyugales. Existió una red de parentesco que conectó diferentes comunidades, destacándose el desplazamiento de El Carbón hacia Silín. Las emigraciones temporales ocurrieron por motivos educativos o laborales, con estudiantes trasladándose a Juticalpa o Catacamas, y algunas mujeres buscando trabajo doméstico en diversas ciudades. Aunque estas migraciones fueron inicialmente temporales, algunas se convirtieron en permanentes.
En cuanto a las relaciones sociales, la estructura de poder evolucionó. El watá, figura de autoridad antigua, fue reemplazada en gran medida por el cacique, cuya elección se realizó mediante asambleas comunitarias. Sin embargo, su rol perdió parte de su significado original, y se observó mayor flexibilidad en los criterios de selección. En El Carbón, la actual cacica fue la primera mujer en ocupar el cargo, reflejando un cambio en la dinámica de poder.
La estructura de poder en las comunidades pech presentó una variedad de grupos y roles, aunque su efectividad y reconocimiento variaron. La FETRIPH5 actuó como ente negociador, pero hubo quejas sobre la falta de transparencia en la toma de decisiones. En general, se observó desconfianza hacia los líderes comunitarios y escasa participación en las asambleas, lo que reflejó una desconexión entre ellos y la población.
Tabla 7. Estructuras de poder y educación en comunidades pech de 1994
| Comunidad | Estructuras de poder | Educación | Analfabetismo |
|---|---|---|---|
| S. M. del Carbón | Consejo de Tribu, Cacica Amparo Catalán. | 3 escuelas con profesores pech. Baja asistencia y calidad educativa. | 74 % femenino, 53 % masculino. |
| Silín | Consejo de Tribu, Cacique Eleuterio López. Presidente del Consejo tiene más poder. | 1 escuela con profesora garífuna; no se aborda cultura pech. | No se registran programas de alfabetización. |
| Subirana | Consejo de Tribu, destacado programa de educación bilingüe intercultural. | 2 aulas, 80 alumnos. Buen enfoque en EBI y clases para adultos. | Programas de alfabetización limitados. |
| Jocomico | Cacica, falta de liderazgo efectivo. | Escuela sin alumnos en el Plan Básico. | - |
| Pisijire | Cacique don Mónico Escobar, sin escuela propia. | Niños asisten a escuela ladina; busca construir una escuela. | - |
| Vallecito | Cacique don Ernesto Duarte (22 años en el cargo), consejo activo. | Escuela con profesora no pech; dependencia de un futuro maestro pech. | - |
| Agua Zarca | Consejo de Tribu, información limitada. | Escuela con maestro pech, sin alumnos en el Plan Básico. | - |
Fuente: Entrevistas Diagnóstico Pech 1994
5. Federación de tribus pech de Honduras.
112
SEDESOL -RECIDES
El análisis de la situación de salud en 1994 reveló que solo dos comunidades contaban con centros de salud; existían dificultades para obtener medicamentos, problemas de personal y horarios. La falta de recursos económicos representó un obstáculo para acceder a servicios de salud y comprar medicamentos. Los síntomas más comunes incluyeron dolores de cabeza, gripe, fiebre, diarrea y tos, con un escaso uso de terminología médica.
Tabla 8. Resumen de la situación de salud en comunidades pech de 1994
| Comunidad | Centros de salud | Problemas de salud y acceso | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Santa María del Carbón | Centro de salud y clínica privada; carencias en medicinas y equipo. | Malaria y falta de medicamentos específicos. | Enfermeros ad-honorem, necesidad de capacitación. |
| Silín | No cuenta con centro de salud; acuden al hospital en Trujillo. | Uso de plantas medicinales; malaria. | Dependencia de remedios naturales. |
| Subirana | Auxiliar de salud, cierre de clínica anterior. | Desnutrición, leishmaniasis. | Necesidad de atención en centros lejanos. |
| Jocomico | Sin centro de salud ni auxiliares. | Conjuntivitis y enfermedades de la piel; remedios naturales. | Acceso limitado a servicios de salud. |
| Pisijire | Centro de salud, pero atención inadecuada. | Falta de acceso a agua potable. | Deficiencias en la calidad de atención. |
| Vallecito | Clínica privada dependiente de la Clínica del Buen Pastor. | Opiniones divididas sobre la efectividad; problemas con letrinas. | Disminución de la actividad del comité de salud. |
| Agua Zarca | Centro de salud inoperante. | Hepatitis por agua contaminada. | No hay agua potable. |
Fuente: Entrevistas Diagnóstico Pech 1994.
La apertura de nuevas carreteras había mejorado el acceso a servicios de salud, lo que había reducido la mortalidad por enfermedades en algunas comunidades. Existían desafíos relacionados con la calidad del agua y el acceso a medicamentos, lo que repercutía en su salud general (González, Cruz, et al. 1995).
En 1994, el uso de plantas medicinales era significativo en las comunidades pech, aunque su aplicación estaba disminuyendo frente a la medicina farmacéutica. El interés por aprender sobre estas plantas era alto, y su uso abarcaba la medicina, la alimentación y la ornamentación ( jardines-huertos en las casas). La medicina tradicional era fundamental en la identidad cultural de las comunidades pech, aunque enfrentaba desafíos ante la medicina moderna. Las condiciones de salud eran preocupantes y requerían atención inmediata en infraestructura, educación y recursos. Aunque se daba un aumento en el uso de medicamentos farmacéuticos, todavía se empleaban plantas medicinales, con curanderos locales que trataban mordeduras de serpiente barba amarilla y otras enfermedades como la malaria o la leishmaniasis. La medicina natural destacaba por su importancia cultural en la identidad comunitaria (Entrevistas Diagnóstico Pech, 1994).
En El Carbón se denotó temor de que la promoción de plantas medicinales disminuyera la atención en servicios de salud formales. Don Mónico Escobar de Pisijire capacitó a 19 personas en medicina natural, pero solo dos aprendieron a tratar picaduras o mordeduras de barba amarilla. En el caserío de Agua Amarilla se cultivaron plantas medicinales, y en reuniones comunitarias se identificaron las especies utilizadas. En Silín, el uso de plantas medicinales se consideraba algo común, usado por todas las familias y se prefería antes que la atención médica convencional, una señora mestiza, doña Irma Ruiz, ayudaba a los habitantes pech en las preparaciones de medicinas. La aceptación general de tal medicina era alta. En Subirana, el conocimiento sobre plantas era general en el 1994, aunque la medicina tradicional estaba siendo desplazada por medicamentos comerciales, sugiriéndose la creación de huertos para preservar estos saberes (González, Cruz, et al. 1995).
Pisijire destacó por la figura de Don Mónico Escobar y su idea de realizar un huerto comunitario de plantas curativas. Sin embargo, el uso de la medicina natural era limitado por la cercanía a un centro de salud. Vallecito contaba con varios curanderos y capacitación en medicina natural, pero la aplicación del conocimiento se veía obstaculizada por la falta de materiales. Agua Zarca también tenía conocimiento de medicinas caseras, con curanderos que mantenían en secreto sus métodos.
Vivienda y proyectos de desarrollo
En 1994, las viviendas pech eran construcciones tradicionales de bahareque, con un esqueleto de horcones, paredes de barro y techos de tapuca o manaca. Sin embargo, la escasez de tapuca, causada por fenómenos naturales y deforestación, llevó a algunas comunidades a adoptar materiales alternativos como tapiquil y tejas. En Santa María del Carbón predominaban los techos de tapiquil, mientras que en Silín se usaban manaca y en Subirana, tejas. La mayoría de las casas tenían pisos de tierra y fogones de barro, con iluminación que incluía ocote y lámparas de gas.
A lo largo de los años, diversas iniciativas intentaron promover el desarrollo en las comunidades pech, pero muchas fracasaron debido a problemas de implementación, falta de recursos y desconfianza de la población. Como se mencionó antes al respecto de la donación de cabras, la tendencia de los proyectos a imponer ideas e iniciativas foráneas en lugar de realizar una comprensión profunda de la cultura pech generó desconfianza, poca participación y baja sostenibilidad. Los proyectos productivos encontraron obstáculos por la falta de mercados y transporte; la donación de equipo tuvo problemas de mantenimiento, y algunos esfuerzos para construir una clínica de salud y capacitar a auxiliares resultaron infructuosos.
Un esfuerzo notable se dio fue el Proyecto Bosque Latifoliado Canadá-Honduras (PDBL), iniciado en 1988, que buscó reducir la degradación del bosque mediante técnicas agroforestales, enfrentando problemas como la salud de aves y escasez de agua, pero manteniendo un enfoque en el autoconsumo y la comercialización. El Servicio Holandés de Cooperación Técnica (SNV) trabajó en fortalecer la organización comunitaria y en la construcción de escuelas, coordinando esfuerzos y desarrollando capacitación comunitaria. A pesar de los avances, los proyectos se enfrentaron a falta de tiempo de los campesinos, problemas técnicos en la cría de animales y la necesidad de títulos de propiedad para proteger los recursos forestales (González, Cruz, et al. 1995).
La Agencia Española de Cooperación abordó estos problemas mediante un proyecto de desarrollo integral centrado en la preservación cultural, la educación y la producción. Este proyecto construyó un centro cultural, ofreció capacitación en educación bilingüe y realizó talleres de carpintería y producción agrícola. El Proyecto Bosque Latifoliado Canadá-Honduras buscó reducir el deterioro del bosque mediante técnicas agroforestales, estableciendo áreas de manejo integral y fomentando la producción agropecuaria.
114
SEDESOL -RECIDES
Los fracasos en proyectos pasados se debieron a la falta de seguimiento, desinterés de los participantes y problemas de administración. Existía un enfoque en la capacitación y el desarrollo sostenible, pero la desconfianza hacia proyectos externos limitaba la participación, lo que se sustentaba mayoritariamente en promesas incumplidas por parte de organizaciones y proyectos. Los problemas internos en las comunidades, como desconfianza hacia líderes y el individualismo generado por programas anteriores, también afectaron el diagnóstico realizado por nuestro equipo. Aunque la metodología participativa generó interés, el tiempo limitado impidió un análisis más profundo y el necesario proceso de reflexión comunitaria.
La metodología participativa facilitó la recolección sistemática de información, adaptando los métodos a la realidad de las comunidades pech, sin embargo, la imposición de los tiempos del proyecto y la creación de expectativas a través de la misma investigación resultaron contraproducentes. La disposición de entender de forma abierta las particularidades de cada población estableciendo diálogos horizontales de manera que los proyectos no impongan sus criterios, además de la adaptación de los tiempos necesarios para establecer procesos de reflexión y toma de decisiones son cuestiones indispensables, esperamos, después de 30 años, haber aprendido la lección.
Bibliografía
• Biset, Emmanuel. 2020. “¿Qué es una ontología política?” Revista Internacional de Pensamiento Político vol. 15: 323–46.
• Blaser, Mario. 2013. “Ontological Conflicts and the Stories of Peoples in Spite of Europe: Toward a Conversation on Political Ontology”. Current Anthropology vol. 54, núm. 5: 547–68. https://doi.org/10.1086/672270
• Bugallo, Alicia Irene. 2011. “Ontología Relacional y Ecosofía”. Nuevo Pensamiento, Revista de Filosofía vol. 1, núm. 1
• Burman, Anders. 2017a. “La Ontología Política Del Vivir Bien”. In Ecología y Reciprocidad. https://www.researchgate.net/publication/321831593_La_ontologia_politica_del_vivir_ bien
• Centro de Estudios mexicanos y centroamericanos CEMCA, and Claudine Chamoreau. “El pesh, una lengua de Honduras en peligro de desaparecer”. CEMCA. July 7, 2020. https://desarrollo.cemca.org.mx>recurso-PESH
• Chambers, Robert. 1992. Rural Appraisal: Rapid, Relaxed and Participatory. Reino Unido: Instituto de Estudios del Desarrollo.
• Chamoreau, Claudine, and Natalia Caceres Arandia. 2024. Texts in Indigenous Languages of the Americas: Texts in Three Varieties of Pesh vol. 90, núm. 1.
• Chapman, Anne M. 1958. AN HISTORICAL ANALYSIS OF THE TROPICAL FOREST TRIBES ON
THE SOUTHERN BORDER OF MESOAMERICA. Nueva York: Columbia University.
• Conzemius, E. 1927. “Los Indios Payas de Honduras, Estudio Geográfico, Histórico, Etnográfico y Linguístico”. Journal de La Société Des Américanistes vol. 19, núm. 1: 245–
302. https://doi.org/10.3406/jsa.1927.3627
• Czarny, Gabriela. 2020. “Notas Para Una Relectura de Las Perspectivas Colaborativas y Horizontales”. En El Campo de La Investigación Etnográfica Educativa: Miradas Desde México. Edited by R. Bravo, S. Granda, and A.M. Narvaez, 45–59. Quito: Abya Yala.
115
• Descola, Philippe. 2005. Más Allá de Naturaleza y Cultura. Edited by Gallimard. Madrid: Amorrortu Editores
• ———. 2011. “Más Allá de La Naturaleza y de La Cultura”. In Cultura y Naturaleza, Aproximaciones a Propósito Del Bicentenario de La Independencia de Colombia. Bogotá: Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.
• ———. 2013. Beyond Nature and Culture.
• Escobar, Arturo. 2000. “El Lugar de La Naturaleza y La Naturaleza Del Lugar:
¿globalización o Postdesarrollo?” In La Colonialidad Del Saber: Eurocentrismo y Ciencias Sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
• Flores, Lázaro, and Wendy Griffin. 1991. Dioses, Héroes y Hombres En El Universo Mítico Pech. 1st ed. Tegucigalpa: Universidad Centroamericana José Simeón Canas.
• González, Silvia. 1998. “Políticas Estatales Hacia Los Grupos Étnicos (1821-1996)”. In Rompiendo El Espejo: Visiones Sobre Los Pueblos Indígenas y Negros En Honduras, edited by Marvin Barahona and Ramón Rivas. Honduras: Guaymuras.
• González, Silvia, Gustavo Cruz, Luis Torres, Alfredo Corrales, Clare Mumford, and Eva Lilia Martínez. 1995. “DIAGNOSTICO DE LAS COMUNIDADES PECH DE
HONDURAS”. Tegucigalpa.
• González, Silvia, Clare Mumford, Eva Martínez, and Alfredo Corrales. 1995. “La Cultura Pech: Un Acercamiento a su Estado Actual”. Yaxkin vol. XIII, núm. I, II.
• González-Abrisketa, Olatz, and Susana Carro-Ripalda. 2016. “La Apertura Ontológica de La Antropología Contemporánea”. Revista de Dialectologia y Tradiciones Populares. CSIC Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. https://doi.org/10.3989/ rdtp.2016.01.003
• Newson, Linda. 2000. El Costo de La Conquista. Honduras: Guaymuras.
• Plant, Roger, and Søren Hvalkof. 2002. “Titulación de Tierras y Pueblos Indígenas”. https:// publications.iadb.org/es/titulacion-de-tierras-y-pueblos-indigenas
• Rivas, Ramón. 2000. Pueblos Indígenas y Garífuna de Honduras: Una Caracterización. Edited by Guyamuras. 1st ed. Tegucigalpa.
• Rivas, Ramón D. 1994. Los Antiguos Dueños de La Tierra: Pueblos Indígenas y Garífuna de Honduras. http://hdl.handle.net/2066/145805
• Stengers, Isabelle., and Víctor Goldstein. 2019. Otra Ciencia Es Posible: Manifiesto Por Una
Desaceleración de Las Ciencias. Barcelona: Ned Ediciones.
• Vargas, Juan Carlos. 2006. “Etno-Demografía de La Etnia Pech, Honduras”. Población y Salud En Centroamérica vol. 3, núm. 2.
116