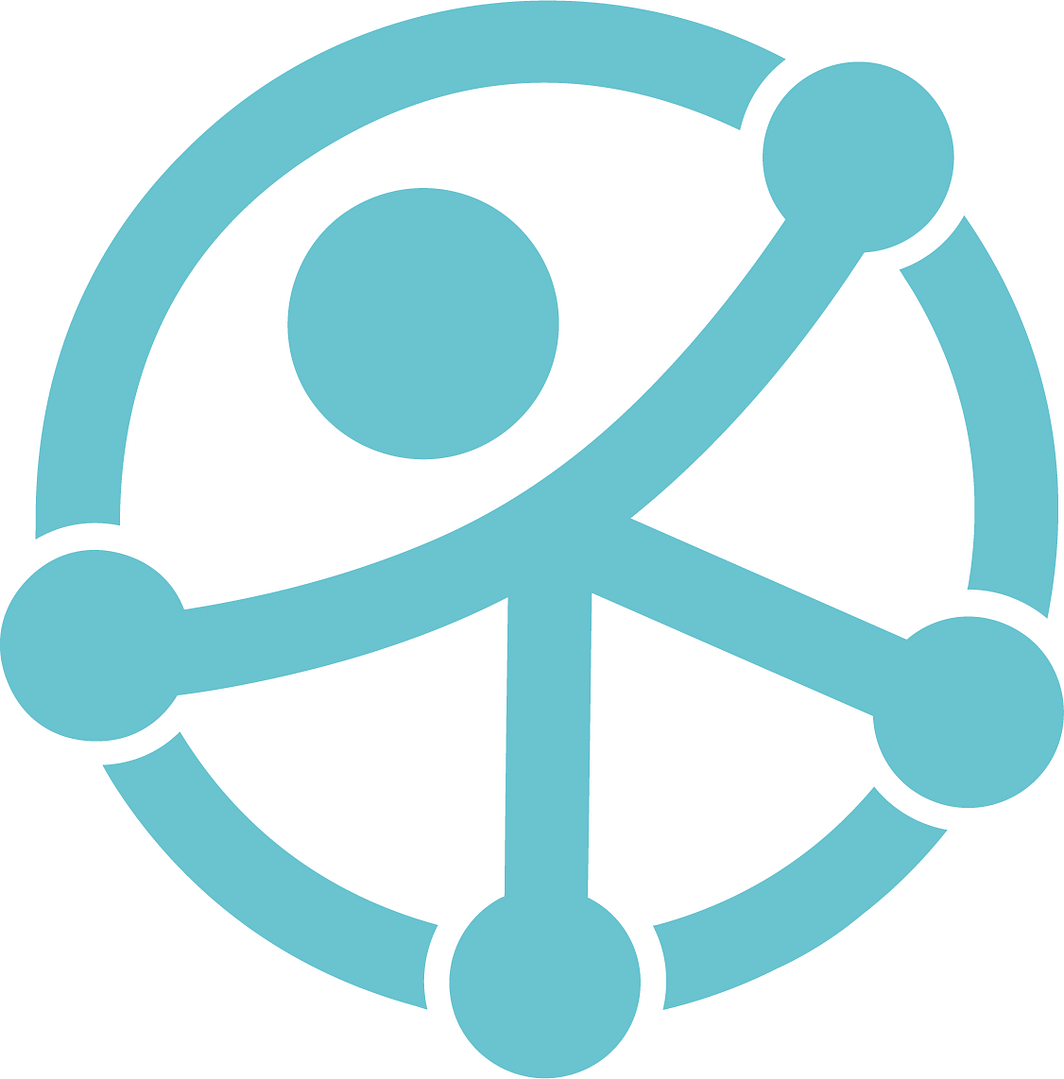ARTÍCULOS


Autor: Reny Urbina-Anariba ORCID: 0009-0000-9699-5097
Sobre el autor: Unidad de gestión académica e investigación Secretaría de Desarrollo Social
Información del manuscrito: Recibido/Received: 25-07-24
Aceptado/Accepted: 25-09-24
Contacto de correspondencia: reny.urbina@sedesol.gob.hn
Resumen
Introducción: El objetivo general es analizar las acciones de cuidado de salud realizadas por mujeres del hogar de personas con discapacidad. Metodología: se realizó un estudio descriptivo y transversal. El universo fue la Federación Nacional de Padres y madres de personas con discapacidad en Honduras (FENAPAPEDISH) calculando la muestra con un nivel de confianza del 95 % y margen de error del 5 % resultando 317 madres cuidadoras. Se diseñó un instrumento considerando las variables seleccionadas a través de la Plataforma kobotoolbox®. Resultados: El 63 % de las madres no cuentan con los insumos necesarios para el cuidado de una persona con discapacidad, desencadenando ansiedad, dolores de cabeza en un 62.3 % y 63.4 % respectivamente de las madres encuestadas. El 55.7 % de las madres no ha recibido formación para realizar cuidados, a pesar de realizar tareas que requieren una formación, el 13 % de madres que cuidan a sus hijos (as) con discapacidad, dedican el día completo al cuidado, y más del 50 % generan ingresos a partir de emprendimientos (24 %) o trabajos informales (31 %). Conclusiones: La organización social del cuidado en las familias hondureñas representa una carga adicional para las jefas de hogar o madres de familia, quienes asumen la responsabilidad de las tareas de cuidado. Al no dedicarse en su mayoría al trabajo formal quedan fuera del sistema de protección social contributivo estatal, limitándose a transferencias no condicionadas sectoriales y al apoyo de organizaciones de sociedad civil.
Palabras clave: discapacidad, cuidados, cuidado no remunerado en salud, gasto de bolsillo en salud.
Abstract
Introduction: The general objective is to analyze the health care actions carried out by women in homes of people with disabilities. Methodology: A descriptive and cross- sectional study was carried out. The universe was the National Federation of Parents of People with Disabilities in Honduras (FENAPAPEDISH), calculating the sample with a 95% confidence level and a 5 % margin of error, resulting in 317 mothers as caregivers. An instrument was designed considering the variables selected through the kobotoolbox® Platform. Results: 63 % of mothers do not have the necessary supplies to care for a person with a disability, triggering anxiety and headaches in 62.3 % and 63.4 % of the mothers surveyed, respectively. 55.7 % of mothers have not received training to provide cares, despite performing tasks that require training, 13 % of mothers who care for their disabled child dedicate the entire day to assisstance and more than 50 % generate income from entrepreneurship (24 %) or informal work (31 %). Conclusions: The social organization of care in Honduran families represents an additional burden for heads of household or mothers, who assume responsibility for care tasks. Since most of them do not engage in formal work, they are excluded from the state contributory social protection system, limiting themselves to unconditional sectoral transfers and support from civil society organizations.
45
Keywords: disability, cares, unpaid health care, out-of-pocket health expenditure.
Introducción
Una primera aproximación al término de cuidado se encuentra en su etimología, según los diccionarios clásicos, se deriva del latín cura y según otros, se derivaría de cogitare- cogitatus, ambos expresan la actitud de cuidado, desvelo, inquietud y preocupación por la persona amada u objeto con valor sentimental (Boff 2002). “El cuidado es un componente central para el bienestar de la población”. A lo largo del ciclo de vida se requieren diversas formas de cuidados, siendo mayores los requerimientos en los extremos de la vida o en situaciones especiales que puedan produrcirse; en cualquiera de los casos los cuidados adecuados son indispensables (Faur & Pereyra 2016).
Desde una perspectiva ontológica-existencial, los cuidados representan un concepto importante a lo largo de la historia, la forma en que el individuo se desarrolla en su esencia humana. El feminismo se presenta como una plataforma posible para analizar aquellos obstáculos que representa no solo retos, sino formas de opresión en función de sexo, raza, clase, nacionalidad o diversidad funcional (Carmona 2019). Los cuidados se extienden a lo largo de toda la vida, siendo especialmente exigente para aquellas personas con discapacidad dependientes, requiriendo más preparación y recursos. Los estudios de familia enfrentan numerosos retos en este contexto, por lo que es crucial describir los patrones de cuidado en el hogar para visibilizar a esta población vulnerabilizada y sus dificultades diarias en el acceso a bienes y servicios, así como los diversos obstáculos que enfrentan (Abad-Salgado 2016).
Los cuidados no siempre están disponibles en la oferta pública y no son asequibles para la mayor parte de la población, ya que son demandantes a nivel físico y emocional, requiriendo además infraestructura, tiempo y otros recursos (ONU mujeres 2018). Si bien, constituyen un derecho social, se debe armonizar a dar y no dar en ciertas circunstancias, lo que exige armonizar distintas perspectivas que pueden chocar con la concepción cultural referente a la distribución de tareas y definición de responsabilidades; todos deberían tener derecho al cuidado, pero la atención sigue distribuida desigualmente y preocupa a las familias (CEPAL 2022).
La necesidad de cuidar y ser cuidado ha sido un tema central en las ciencias sociales en las últimas décadas, ayudando a comprender cómo se reproduce y legítima la organización del cuidado a nivel nacional e internacional. Los diversos enfoques analíticos ofrecen una visión más completa del cuidado como fenómeno social, y de las consecuencias negativas de no abordarlo en su complejidad (Romero, et al. 2021). “Para que las responsabilidades familiares y de cuidado no sigan viéndose como un factor de discriminación que afecta la inserción; la estabilidad y el ascenso laboral de los cuidadores —fundamentalmente mujeres— se debe reconocer su valor socioeconómico, y que se deje de entender como un asunto privado o familiar, esto debe transitarse hacia sociedades en las que el cuidado se reconozca como un derecho garantizado por el Estado y se ponga en el centro de toda política de desarrollo social y económico de un país” (Díaz, Echeverría & Romero 2021).
46
SEDESOL -RECIDES
Históricamente, la distribución desigual de los recursos del Estado, la corrupción y la feminización de los cuidados, entre otras razones, han ocasionado que las mujeres tengan la carga no solo de los cuidados tradicionales que culturalmente le son impuestos, sino también cuidados en salud, generando una carga física y emocional aún mayor. En América Latina aún se sigue construyendo el concepto de cuidado y se continúa planteando interrogantes al respecto, constituyéndose como “un campo fértil de investigación” (Batthyany 2020).
Las diversas expresiones del trabajo de los cuidados —remunerados o no, familiares o institucionales—, se han demostrado como esenciales para el funcionamiento de la sociedad y la sostenibilidad de la vida. No obstante, también ha mostrado las limitaciones de las formas actuales en que se organiza y se provee, exacerbando la crisis del cuidado y profundizando las inequidades de género, clase, raza y espacialidad en el contexto de América Latina y el Caribe (Batthyany, et al. 2024).
La reestructuración global de finales del siglo pasado intensificó diversas desigualdades que estaban ya presentes entre mujeres y hombres: el deterioro de los escenarios laborales, competitividad de salarios, fragmentación, y otros aspectos que resultan perjudiciales sustancialmente en mayor grado a las mujeres (Carrasco et al 2012). A pesar de la participación creciente de las mujeres en el trabajo remunerado, la carga de las tareas domésticas y de cuidado no ha disminuido significativamente. Esta segregación laboral produce discriminación y obstaculiza el desarrollo socioeconómico, y no se aborda como una configuración problemática, debido a que la gran mayoría de los seres humanos ven esta distribución del trabajo como algo normal, y esto hace que las personas no se cuestionen ciertas situaciones de discriminación y opresión. El cuidado no debe considerarse una tarea “naturalmente” femenina, sino una responsabilidad compartida por la sociedad; proponiendo reformas que incentiven a los hombres a asumir un rol más activo en el cuidado, incluyendo ampliaciones de permisos parentales no transferibles y políticas culturales que redefinan la masculinidad en relación con el cuidado, para derribar barreras socioculturales de género patriarcales que perpetúan la desigualdad en la distribución del trabajo doméstico y el cuidado (ONU Mujeres 2018).
Metodología
Se realizó un estudio descriptivo, cuantitativo y de corte transversal. Este estudio se realizó en la Federación Nacional de Madres, Padres y Familias de Personas con Discapacidad de Honduras (FENAPAPEDISH), el universo fue constituido por madres de personas con discapacidad en Honduras —integrantes de la FENAPAPEDISH—, que al momento del estudio estaba constituida por aproximadamente 2 000 personas de las cuales 1 800 son mujeres. La muestra se calculó en base a la siguiente fórmula:
Tamaño de Muestra = Z2 * (p) * (1-p) / c2
Donde: Z = Nivel de confianza (95 % o 99 %) p = .5 c = Margen de error (.04 = ±4)
Se selecciona un nivel de confianza de 95 % y un margen de error de 5 %, resultando 317 madres cuidadoras de La FENAPAPEDISH. Los métodos de recolección fueron: análisis documental y encuestas en línea.
-Análisis documental: se realizó la búsqueda de artículos científicos originales y revisiones en Scielo, Elsevier, Sciencedirect, con las palabras clave: discapacidad, cuidados, cuidado no remunerado en salud, gasto de bolsillo en salud.
-Encuestas en línea: se diseñó un instrumento de 38 preguntas cerradas, considerando las variables seleccionadas (ver tabla 1), mismas que fueron auto aplicadas de forma digital a través de la plataforma Kobotoolbox®.
47
Tabla 1. Variables analizadas en encuesta en línea
- Caracterización sociodemográfica de los
- Organización familiar para desarrollar el
- Parentesco entre el cuidador y la persona con
- Actividades de cuidado
- Fuentes de ingreso y gasto de bolsillo en cuidados de
- Impacto psicoemocional del cuidador no
- Acceso a educación, empleo y recreación por parte del
El procesamiento de datos y análisis estadístico se realizó en MS Excel luego de exportar los datos recopilados a través del instrumento de Kobotoolbox®.
Resultados
El 19.31 % de las personas encuestadas se identifican con pueblos originarios o afro-hondureños, siendo los pueblos Maya Chortí y Lenca los que se presentaron con mayor frecuencia con un 2.41 % y 9.0 % respectivamente.
La consulta reveló la presencia de diferentes tipos de discapacidades en un grupo de personas encuestadas. El 74 % de los participantes declararon no tener ninguna discapacidad, mientras que el 8.42 % reportó tener una discapacidad mental o intelectual, el 6.96 % del lenguaje, el 4.76 % física o motora, el 4.03 % auditiva, el 2.93 % visual, y el 0.73 % discapacidad orgánica.
Los resultados respecto al grado académico (ver figura 1) sugieren una diversidad en el nivel educativo, lo que debe ser tomado en cuenta en las políticas y programas de desarrollo educativo y laboral.
Figura 1. Grado académico de las madres de personas con discapacidad (%).

Fuente: Datos obtenidos a través de una encuesta realizada por el autor (Urbina-Anariba 2024).
48
SEDESOL -RECIDES
Entre los cuidados que la mujer brinda a sus hijos (as), destaca en primer lugar, la asistencia en el aseo personal con un 61.9 % (tabla 2), como uno de los trabajos de cuidados que más tiempo consume, ya que muchas personas con discapacidad requieren ayuda en distintas actividades que por su condición se les dificulta llevarlas a cabo por sí mismos, pudiendo llevar a la madre o persona cuidadora a una situación de sobrecarga.
Tabla 2. Cuidados que brinda a su hijo/a
| ¿Qué tipo de cuidados brinda a su hijo/hija? | % | f |
| • Asistencia en el aseo personal | 61.9 | 182 |
| • Ejercicios cognitivos | 40.66 | 117 |
| • Aplicación de medicamentos (vía oral o tópico) | 34.8 | 99 |
| • Preparar y dar alimentación especial | 24.18 | 69 |
| • Ayudar a bajar o subir gradas | 14.65 | 42 |
| • Realizar masajes y ejercicios musculares | 13.19 | 38 |
| • Hacer limpieza de heridas o lesiones | 10.99 | 31 |
| • Tomar de signos vitales (temperatura, pulso) | 7.69 | 22 |
| • Cambiar de posición periódicamente | 5.49 | 16 |
| • Aplicar medicamento inyectado | 2.56 | 8 |
Fuente: Datos obtenidos a través de una encuesta realizada por el autor (Urbina-Anariba 2024).
El 55.7 % de las madres consultadas no han recibido formación para realizar cuidados, sin embargo, se observa en la pregunta precedente, tareas para las cuáles se requiere una formación o instrucción previa, tal como aplicación de medicamentos o limpieza de heridas. El tiempo dedicado por persona cuidadora varía desde una hora y un día completo (ver figura 2). Además, se consultó a las madres cuidadoras si tenían otra persona que les apoyara en las labores de cuidado; el 58 % respondió de forma negativa. Y el 42 % restante, destacan las figuras femeninas con el doble de apoyo, en comparación con la de un familiar masculino (ver figura 3).
Figura 2. Tiempo destinado al cuidado de personas con discapacidad (%)

Fuente: Datos obtenidos a través de una encuesta realizada por el autor (2024).
49
Figura 3. Personas que apoyan a la persona cuidadora principal (%)

Fuente: Datos obtenidos a través de una encuesta realizada por el autor (2024).
El 53.62 % de las madres encuestadas refieren que los ingresos que se generan en el hogar se dan a partir de emprendimientos o trabajos informales. A pesar de que la mayoría de las madres se dedican al cuidado de sus hijos(as) con discapacidad, también mencionan que en un 57 % la generación de ingresos, por parte de los padres, refuerza el rol reproductivo de la mujer por sobre el productivo.
En cuanto a las barreras de acceso a salud, más del 10 % encuentran falta de insumos (medicamentos, exámenes, etc.), 8 % falta de infraestructura, 5 % para comunicación y un 4.4 % en violencia y discriminación. El 63 % de las madres afirman que no cuentan con los insumos necesarios para el cuidado de una persona con discapacidad, lo cual, esto les hace tener una responsabilidad aun mayor que puede traducirse como síntomas psicoemocionales; más del 62 % de las mujeres cuidadoras sufren ansiedad y dolores de cabeza constantes (ver tabla 3.).
Tabla 3. Síntomas psicoemocionales presentados desde que inició como cuidadora de una persona con discapacidad (%)
|
Ansiedad |
62.64 |
Cambios drásticos de humor / Comportamiento compulsivo |
31.87 |
|
Dolor de cabeza frecuente |
62.27 |
Aumento de la presión arterial |
27.11 |
|
Dolor muscular o de cuerpo |
58.24 |
Aumento de los latidos (taquicardia) |
20.88 |
|
Dificultad para concentrarse o recordar las cosas |
48.72 |
Uso de pastillas para dormir |
10.26 |
|
Sentimiento de culpa |
46.52 |
Náuseas, vómitos o diarreas frecuentes |
8.06 |
|
Cambios de apetito o peso |
45.05 |
Aumentó el uso de alcohol o cigarros |
1.83 |
|
Depresión |
44.69 |
|
|
Fuente: Datos obtenidos a través de una encuesta realizada por el autor (2024).
50
SEDESOL -RECIDES
Con el objetivo de explorar aquellas actividades que pudieran contrarrestar la sobrecarga a la que pueden verse sometidas las madres cuidadoras, se consulta qué actividades realizan al menos una vez al mes, sobresaliendo las siguientes respuestas: visitar amigos o familiares un 45.42 %, ir a la iglesia un 38.46 %, ir de paseo un 32.23 %, conversar sobre cómo se siente con una persona de confianza un 29.67 %.
El 65 % de las madres consultadas refieren que su desarrollo profesional se ha visto afectado por los deberes de cuidados de sus descendientes con discapacidad, esto también se secunda con el porcentaje de tiempo que las madres disponen al cuidado de sus hijos, donde se evidencia que el 14 % de ellas cumplen el papel de cuidadoras durante todo el día, evitando así, que las madres dispongan de tiempo para realizar otras actividades. El 49.82 % tienen educación secundaria, seguido por aquellas con educación universitaria un 22.71 % y educación primaria con un 17.95 %. Datos que deberían ser considerados en el desarrollo de las políticas y programas de desarrollo.
Discusión
Los estudios sobre el cuidado plantean la importancia de explorar el enfoque cultural de las sociedades, respecto a quiénes deben brindar los cuidados y cómo se gestionan estas interacciones (Pérez Orozco 2021). En este contexto, el cuidado y las responsabilidades familiares de las personas dependientes afectan significativamente, cómo las mujeres son vistas por la sociedad y su situación frente a ella. Como señala Batthyány (2009), aunque existen rasgos comunes entre las mujeres que tienen responsabilidades familiares y de cuidado, no se trata de un grupo homogéneo. Las experiencias de las mujeres dependen de factores como la clase social, la edad, el estado civil y el lugar de residencia. Las personas con más recursos tienen mejor acceso a cuidados de calidad y menos responsabilidades en el hogar, mientras que aquellas con menos recursos enfrentan desventajas debido al trabajo doméstico, las dificultades para acceder a servicios públicos limitados y la dependencia de cuidadoras informales (Aguirre 2008).
Esta división desigual de responsabilidades de cuidado se agudiza en contextos donde el trabajo no remunerado es predominante. Joan Tronto, en Caring Democracy (2013), argumenta que existe una interconexión entre la falta de cuidado y la falta de democracia en el Estado. En este sentido, el Estado debe intervenir no solo en la prestación de beneficios sociales, sino en la adopción de políticas públicas inclusivas que promuevan las competencias de las personas con discapacidad para defender sus intereses con mayor autonomía e independencia. A pesar de que los cuidados no remunerados, en salud, son esenciales para el bienestar social, en América Latina estos cuidados no se han integrado de manera coherente en las agendas de políticas públicas, resultando en medidas fragmentadas y heterogéneas que no reconocen adecuadamente el carácter público de los cuidados ni la responsabilidad estatal (OPS 2020).
Es necesaria una transformación política que promueva la corresponsabilidad y la igualdad de género para combatir el maternalismo, el familismo y la rígida división sexual del trabajo. Esto implica eliminar políticas de cuidados que se centran en “ayudar a las mujeres” y, en su lugar, implementar sistemas integrales de cuidado que reconozcan las trayectorias diferenciadas entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, salarial y previsional ( Jiménez 2024). Además, es urgente avanzar en la formalización laboral de las trabajadoras del hogar y de quienes realizan trabajos de cuidado. La adopción de acciones multidisciplinarias, orientadas a elevar la calidad de vida tanto del cuidador como de la persona con discapacidad, es esencial para mejorar el bienestar de las familias, tanto de forma preventiva como de soporte (Landínez, et al. 2015).
El conocimiento sobre la concentración de cuidadoras en cada región y su identificación con pueblos originarios, refleja una diversidad que subraya la importancia de abordar con
51
sensibilidad las interrogantes que surgen en este contexto. Los datos sociodemográficos son cruciales para comprender la realidad de las madres cuidadoras y desarrollar intervenciones efectivas que mejoren su bienestar y el de las personas atendidas que presentan discapacidad (Giaconi Moris et al 2017). En muchos casos, los cuidadores familiares o informales, en particular aquellos en contextos de bajos niveles socioeconómicos, enfrentan situaciones de pobreza extrema. Un estudio de Asencios-Ortiz (2019), determinó que el 43,2 % de los cuidadores vivían en situación de pobreza extrema, compartiendo esta condición con sus familiares con discapacidad, y que el 90 % no recibió apoyo del Estado ni de organismos no gubernamentales. Esta situación refleja la urgente necesidad de diseñar políticas públicas que proporcionen un apoyo más equitativo y accesible a estos cuidadores informales.
En la región, la distribución desigual del trabajo no remunerado, doméstico y de cuidado, refleja una organización social que sigue siendo profundamente injusta. Según datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (2023), las mujeres dedican, en promedio, tres veces más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, lo que refuerza el rol reproductivo de la mujer sobre el productivo, perpetuando la feminización del cuidado. Esta feminización ha tenido efectos negativos, relegando a las mujeres a roles de cuidadoras primarias, tanto en el hogar como en el ámbito laboral, donde a menudo reciben una remuneración insuficiente. Como subraya ONU Mujeres (2018), el cuidado no debe considerarse una tarea “naturalmente” femenina, sino una responsabilidad compartida por la sociedad.
Esta carga desigual está vinculada a los procesos de socialización de género, donde las mujeres internalizan la sumisión, mientras que los hombres son socializados para asumir roles dominantes. Según Castañeda y Díaz (2020), esta contradicción entre lo “natural” y lo “cultural” cuestiona la asignación de roles de cuidado a las mujeres, señalando que el trabajo no remunerado constituye un aporte significativo a la economía, un aspecto que ha sido históricamente ignorado (Aguirre et al 2014). Las mujeres, muchas de las cuales son amas de casa y tienen educación media, sienten que el trabajo de cuidado familiar consume la mayor parte de su día, limitando su participación en el mercado laboral formal y afectando su bienestar (Montalvo et al 2008).
A pesar de algunos avances en la seguridad social en América Latina, los logros continúan siendo insuficientes frente a la pobreza y la vulnerabilidad, especialmente en sectores con altas tasas de informalidad laboral. En muchos países, la tasa de cobertura de la protección social sigue siendo baja, y especialmente para los grupos más vulnerables, como las personas mayores (PNUD 2023). En Honduras, el gasto público en salud es inferior al de los países de la OCDE, y la falta de cobertura por pensión para los adultos mayores es una de las principales preocupaciones, ya que muchos quedan desprotegidos económicamente y dependen de sus familias para subsistir (Banco Mundial 2020). Además, los altos gastos de bolsillo en salud agravan aún más la situación de los cuidadores, quienes deben asumir el costo de los cuidados sin ningún tipo de apoyo institucional, lo que limita sus posibilidades de mejorar sus condiciones de vida (Giménez 2017).
La atención domiciliaria podría ser una alternativa viable para reducir la carga económica de los sistemas de salud y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Según Gimeno (2024), la atención domiciliaria, si bien presenta desafíos significativos, permite reducir la necesidad de hospitalización prolongada y los costos asociados con la atención hospitalaria, a la vez que mejora la autonomía y dignidad de los pacientes, proporcionándoles cuidados especializados en sus hogares.
Conclusiones
La investigación evidencia que el trabajo de cuidado no remunerado recae de manera desproporcionada sobre las mujeres, especialmente aquellas en contextos de bajos recursos y con familiares que presentan algún tipo de discapacidad, reflejando así, una estructura social profundamente desigual donde las mujeres son socializadas para asumir roles reproductivos que perpetúan su dependencia económica y limitan su participación en el mercado laboral.
52
SEDESOL -RECIDES
A pesar de la creciente importancia del trabajo de cuidado no remunerado, las políticas públicas en América Latina siguen siendo fragmentadas y carecen de un enfoque integral que reconozca la responsabilidad del Estado para el bienestar de las personas con discapacidad y sus cuidadores. La falta de un sistema público de cuidados que brinde apoyo económico, servicios de salud y formación adecuada para las madres cuidadoras, perpetúa la desigualdad y dificulta su capacidad de acceder a los derechos laborales y de seguridad social.
Para lograr una mejora significativa en la calidad de vida de las madres cuidadoras, es crucial transformar el modelo de cuidados, pasando de una concepción maternalista y familista a un enfoque más equitativo que reconozca la corresponsabilidad entre los géneros y entre los distintos actores sociales (familia, Estado y mercado). Las políticas deben no solo aliviar la carga de las mujeres, sino también incorporar a los hombres en las tareas de cuidado, y promover la participación activa de los sectores informales de trabajo en el sistema de seguridad social.
El trabajo de cuidado no remunerado debe ser reconocido como un pilar fundamental del bienestar social y la sostenibilidad de los sistemas de salud. La implementación de políticas públicas que valoren el trabajo de cuidado y lo integren en los marcos de protección social, es crucial para reducir la vulnerabilidad de las madres cuidadoras. Esto incluye la provisión de servicios accesibles, programas de apoyo económico y medidas de capacitación que favorezcan la autonomía de las cuidadoras y la inclusión social de las personas con discapacidad.
Recomendaciones
Es fundamental que los sistemas de seguridad social en la región incluyan a las cuidadoras informales, particularmente aquellas que trabajan en el hogar y cuidan a personas con discapacidad. Esto puede lograrse mediante la formalización de los trabajos ya mencionados, y la inclusión de estos trabajadores en programas de protección social. Las políticas deben garantizar que las trabajadoras del hogar reciban salarios justos, acceso a servicios de salud, pensiones y otras prestaciones sociales, contribuyendo así, a mejorar sus condiciones laborales y de vida.
Referencias
- Abad-Salgado, Ana María. 2016. “Familia y discapacidad: consideraciones Apreciativas desde la inclusión”. Revista Latinoamericana de Estudios de Familia 8: 58–77. https:// doi.org/10.17151/rlef.2016.8.5.
- Ascencios-Ortiz, Rocio del Pilar, y Héctor Pereyra-Zaldivar. “Carga de trabajo del cuidador según el nivel de funcionalidad de la persona con discapacidad en un distrito de Lima”. Anales de La Facultad de Medicina vol. 80, núm. 4: 451–56. https://doi. org/10.15381/anales.v80i4.16441.
- Aguirre, Rosario, y Fernanda Ferrari. 2014. La construcción del sistema de cuidados en el Uruguay: En busca de consensos para una protección social más igualitaria. Santiago de Chile: CEPAL Naciones Unidas. https://hdl.handle.net/11362/36721
- Aguirre, Rosario. 2008. “El futuro del cuidado”. En Serie Seminarios y Conferencias: Futuro de las Familias y Desafíos para las Políticas, editado por Irma Arriagada, 23-34. Santiago de Chile: División de Desarrollo Social, CEPAL. https://hdl.handle.net/11362/6915.
- Aguirre, Rosario, Karina Batthyány, Natalia Genta, y Valentina Perrotta. 2014.“Los cuidados en la agenda de investigación y en las políticas públicas en Uruguay”. Íconos. Revista de Ciencias Sociales, núm. 50: 43-60. http://www.redalyc.org/articulo. oa?id=50931716003.
- “Los países de Latinoamérica y el Caribe necesitan gastar más y mejor en salud para poder enfrentar una emergencia de salud pública como el COVID-19 de manera efectiva”. Banco Mundial, 16 de junio de 2020. https://bancomundial.org/es/ news/press-release/2020/06/16/latin-america-caribbean-health-emergency-covid-19.
- Batthyány, Karina. 2020. Miradas latinoamericanas a los cuidados. 1ª ed. Ciudad de México: Siglo XXI Editores, S.A. de C.V. en coedición con Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20201209035739/Miradas- pdf.
- Batthyány, Karina. 2009. “Género y cuidado de personas dependientes”. En Las bases invisibles del bienestar social. El trabajo no remunerado en Uruguay, editado por Rosario Aguirre, 87-123. Montevideo: UNIFEM. https://colibri.udelar.edu.uy/jspui/ bitstream/20.500.12008/40959/1/VIII %20JICS_Batthyany.pdf.
- Batthyány, Karina, Valentina Perrotta y Javier A. Pineda Duque. 2024. La sociedad del cuidado y políticas de la vida. 1ª ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO. https:// biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/250248/3/La-sociedad-del- cuidado.pdf.
- Boff, Leonardo. 2002. El cuidado esencial. Ética de lo humano, compasión por la tierra. Madrid: Editorial Trotta. https://revistautopia.org/leonardo-boff-el-cuidado-esencial- etica-de-lo-humano-compasion-por-la-tierra/.
- Calero-Rocío, Analía, y Carolina Dellavalle 2015. “Uso del tiempo y economía del cuidado”. Economía, Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo, núm. 9: 1-31. https://www.timeuse.org/sites/ctur/files/public/ctur_report/9888/dt_09_uso- del-tiempo_2015.pdf.Carmona Gallego, Diego. 2019. “La resignificación de la noción de cuidado desde los feminismos de los años 60 y 70”. Enclaves del pensamiento 13, núm. 25: 104-127. http:// www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-879X2019000100104&ln g=es&tlng=es.Carrasco, Cristina, Cristina Borderías, y Teresa Torns. 2012. “El trabajo de cuidados: Historia, teoría y políticas”. Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, no. 140 (2012): 177-180. https://jstor.org/stable/41762474.
- Brunet Icart, Ignasi, y Carlos A. Santamaría Velasco. 2016. “La economía feminista y la división sexual del trabajo”. Culturales 4, núm. 1: 61-86. http://www.scielo.org.mx/scielo. php?script=sci_arttext&pid=S1870-11912016000100061&lng=es&tlng=e.
- Castro Espejo, Rubiela Esperanza, Helena Patricia Solórzano Gil, y Evelyn Patricia Vega Chávez. 2009. “Necesidades de cuidado que tienen los cuidadores de personas en situación de discapacidad, por parte de su familia en la localidad de Fontibón: Bogotá D.C.”. Trabajo de grado. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Enfermería. https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9676/tesis19-3.pdf
- Castañeda Abascal, Ileana Elena, y Zoe Díaz Bernal. 2021. “Desigualdad social y género”. Revista de Cubana Salud Pública 46, núm. 4. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_ abstract&pid=S0864-34662020000400018.
- Convive- Fundación Cepaim. 2021. Carga Mental y emocional de los cuidados. Madrid: Fundación Cepaim. https://cepaim.org/wp-content/uploads/2021/12/Carga- Mental-y-Emocional-de-los-Cuidados-Resumen-ejecutivo.pdf.Durán, María Ángeles. El trabajo del cuidado en América Latina y España. 1ª ed. Madrid: Fundación Carolina. https://digital.csic.es/handle/10261/101062.Díaz Pérez, Danay, Dayma Echeverría León, y Magela Romero Almodóvar. 2021. “Cuidando a personas con discapacidad intelectual ¿Solo responsabilidad de mujeres?” Revista de estudios del desarrollo social: Cuba y América Latina 9, núm. 3. http://scielo. sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-01322021000300002.
- “Proporción del tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, desglosado por sexo (indicador ODS 5.4.1)”. Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, 20 de septiembre de 2023. https://oig.cepal. org/es/indicadores/proporcion-tiempo-dedicado-al-trabajo-domestico-cuidado-no- remunerado-desglosado-sexo.
- González Griffero, Ignacia. 2019. “División sexual del trabajo en tres colecciones esqueletales de Chile: un estudio exploratorio a partir de la biomecánica poscraneal”. Tesis de grado. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales. https://repositorio. cl/handle/2250/176489.Faur, , y Francisca Pereyra. 2018. “Gramáticas del cuidado”. En La Argentina del siglo XXI: cómo somos, vivimos y convivimos en una sociedad desigual, editado por Juan Ignacio Piovani y Agustín Salvia, 497-534. Buenos Aires: Editorial Siglo XXI. https:// www.argentina.gob.ar/sites/default/files/la_argentina_en_el_siglo_xxi.pdf.nuestra-historia.
- FENAPAPEDISH “Nuestra Historia”. https://www.fenapapedish.com/
García-Mogollón, Ana Milena, y Elizabeth Malagón-Sáenz. “Salud y seguridad en el trabajo en Latinoamérica: enfermedades y gasto público”. Revista ABRA vol. 41, núm. 63: 55- 79. https://dx.doi.org/10.15359/abra.41/63. - Giménez Caballero, Edgar, José Carlos Rodríguez, Gladys Ocampos, y Laura 2017. “Composición del gasto de bolsillo en el sistema de salud del Paraguay”. Memorias del Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud vol. 15, núm. 3: 64-72. http://archivo. bc.una.py/index.php/RIIC/article/download/1270/1149.Gimeno, 2024.
- “Atención domiciliaria: prestación de cuidados de salud en el hogar del paciente”. Revista Ocronos vol. 7, núm. 5: 811. https://revistamedica.com/ atencion-domiciliaria-prestacion-cuidados/.
- Giaconi Moris, Carolina, Zoia Pedrero Sanhueza, y Pamela San Martín Peñailillo. “La discapacidad: percepciones de cuidadores de niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad”. Psicoperspectivas. Individuo y sociedad vol. 16, núm. 1: 55–67. https://doi. org/10.5027/psicoperspectivas-vol16-issue1-fulltext-822.
- García Ortiz, Karen Dayana, Solvey Milena Quintero Acosta1, Sayda Karina Trespalacios Andrade1, y Marlen-Karina Fernández-Delgado. “Sobrecarga y calidad de vida en cuidadores familiares de personas con discapacidad intelectual”. Gaceta Médica de Caracas vol. 129, núm. 1: 65-73. http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_gmc/article/ view/21271.
- Hernández, Andrea, Johana Linares García, y Héctor Mauricio Rojas. 2019. “Cambios y permanencias en la organización familiar del cuidado”. Hallazgos 16, núm. 31: 1-25. https://www.redalyc.org/journal/4138/413859107008/.
- Iniciativa Spotlight y 2021. Paternidad activa: la participación de los hombres en la crianza y los cuidados. https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/paternidadactiva. pdf.
- Jimenez Brito, Lourdes Gabriela. 2024. “¿Quién, cómo y por qué cuida? Análisis y propuestas para desmontar la organización social, política y económica de los cuidados en América Latina”. La ventana. Revista de estudios de género 7, núm. 59: 112-152. https://doi.org/10.32870/lv.v7i59.7744.
- Landínez-Parra, Nancy Stella, Imma Quitzel Caicedo-Molina, María Fernanda Lara- Díaz, Leonor Luna-Torres, y Judy Costanza Beltrán-Rojas. “Implementación de un programa de formación a cuidadores de personas mayores con dependencia o discapacidad”. Revista de la Facultad de Medicina vol. 63, núm. 1: 75-82. https://www. redalyc.org/pdf/5763/576363527010.pdf.
- Montalvo-Prieto, Amparo, Inna Flórez-Torres, y Diana Stavro de 2008. “Cuidando a cuidadores familiares de niños en situación de discapacidad”. Aquichan vol. 8, núm. 8: 197-211. https://www.redalyc.org/pdf/741/74180207.pdf.
- Naciones 2022. “Sobre el cuidado y las políticas del cuidado”. CEPAL online. https://www.cepal.org/es/sobre-el-cuidado-y-las-politicas-de-cuidado.
- ONU MUJERES. El trabajo de cuidados: una cuestión de derechos humanos y políticas públicas. Ciudad de México: 2018. https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2018/ mayo-2018/mayo/publicacion-de-cuidados.
- OECD/The World 2020. Panorama de la Salud: Latinoamérica y el Caribe. París: OECD. https://doi.org/10.1787/740f9640-es.
- Organización Panamericana de la Salud (OPS). 2015. Información y análisis de salud: situación de la salud en las Américas. Indicadores básicos. Washington, D.C.: OPS. https://iris. paho.org/handle/10665.2/31073.
- Organización Panamericana de la Salud (OPS). 2020. El trabajo no remunerado del cuidado de la salud: una mirada desde la igualdad de género. Washington, C.: Organización Panamericana de la Salud. https://doi.org/10.37774/9789275322307.
- Organización Panamericana de la Salud (OPS), “Perfil de País – Honduras”. 25 de septiembre de 2022. https://hia.paho.org/es/paises-2022/perfil-honduras.
- Organización Panamericana de la 2023. Gasto de bolsillo: cifras confiables para el monitoreo de la salud universal. Washington, D.C. https://iris.paho.org/bitstream/ handle/10665.2/59295/OPSHSSHS230009_spa.pdf?sequence=1.
- ONU Mujeres. “Cuidado no remunerado: la igualdad de género inicia en el hogar”. Abril de 2020. https://colombia.unwomen.org/sites/default/files/Field %20Office %20 Colombia/Documentos/Publicaciones/2020/01/Cuidado %20no %20remunerado.pdf.
- Pérez Orozco, Amaia. 2021. “Amenaza tormenta: la crisis de los cuidados y la reorganización del sistema económico”. Revista de Economía Crítica 1, núm. 5: 8-37. https://revistaeconomiacritica.org/index.php/rec/article/view/388.
- Prieto Toledo, Lorena, Vilma Montañez Ginocchio, y Camilo Cid-Pedraza. 2018. “Espacio fiscal para salud en Honduras”. Revista Panamericana de Salud Pública 42, núm. 8: 1-7. https://doi.org/10.26633/RPSP.2018.8.
- Rea Ángeles, Patricia, Verónica Montes de Oca Zavala, y Karla Pérez Guadarrama. 2021. “Políticas de cuidado con perspectiva de género”. Revista mexicana de sociología 83, núm. 3: 547-580. https://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/ article/view/60132/53148.
- Romero Almodóvar, Magela, Dayma Echevarría León y Clotilde Proveyer Cervantes. 2020. “Tendencias de los estudios sobre cuidados en Cuba (2000-2020)”. En Los cuidados en la ruta hacia una equidad en Cuba, editado por Georgina Alfonso, Teresa Lara Junco, Magdalena Romero Almodóvar, Dayma Echevarría León y Clotilde Proveyer. La Habana: Editorial filosofi@. Cu. https://biblioteca.clacso.edu.ar/Cuba/if- mctma/20210330014636/Los-cuidados-ruta.pdf.
- Stang, María Fernanda. 2021. Las personas con discapacidad en América Latina: de reconocimiento jurídico a la desigualdad real. Santiago de Chile: Naciones Unidas. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/06c73f54-5ca5-407f-b562- 8698185e15b9/content.
- Tronto, Joan C. “Caring Democracy: Markets, Equality, and Justice”. American Political Thought 4, núm. 2: 350-354. https://www.jstor.org/stable/10.1086/680427.